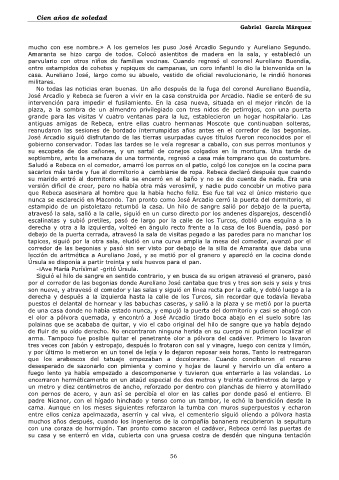Page 56 - Cien Años de Soledad
P. 56
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
mucho con ese nombre.» A los gemelos les puso José Arcadio Segundo y Aureliano Segundo.
Amaranta se hizo cargo de todos. Colocó asientitos de madera en la sala, y estableció un
parvulario con otros niños de familias vecinas. Cuando regresó el coronel Aureliano Buendía,
entre estampidos de cohetes y repiques de campanas, un coro infantil le dio la bienvenida en la
casa. Aureliano José, largo como su abuelo, vestido de oficial revolucionario, le rindió honores
militares.
No todas las noticias eran buenas. Un año después de la fuga del coronel Aureliano Buendía,
José Arcadio y Rebeca se fueron a vivir en la casa construida por Arcadio. Nadie se enteró de su
intervención para impedir el fusilamiento. En la casa nueva, situada en el mejor rincón de la
plaza, a la sombra de un almendro privilegiado con tres nidos de petirrojos, con una puerta
grande para las visitas V cuatro ventanas para la luz, establecieron un hogar hospitalario. Las
antiguas amigas de Rebeca, entre ellas cuatro hermanas Moscote que continuaban solteras,
reanudaron las sesiones de bordado interrumpidas años antes en el corredor de las begonias.
José Arcadio siguió disfrutando de las tierras usurpadas cuyos títulos fueron reconocidos por el
gobierno conservador. Todas las tardes se le veía regresar a caballo, con sus perros montunos y
su escopeta de dos cañones, y un sartal de conejos colgados en la montura. Una tarde de
septiembre, ante la amenaza de una tormenta, regresó a casa más temprano que de costumbre.
Saludó a Rebeca en el comedor, amarró los perros en el patio, colgó los conejos en la cocina para
sacarlos más tarde y fue al dormitorio a cambiarse de ropa. Rebeca declaró después que cuando
su marido entró al dormitorio ella se encerró en el baño y no se dio cuenta de nada. Era una
versión difícil de creer, pero no había otra más verosímil, y nadie pudo concebir un motivo para
que Rebeca asesinara al hombre que la había hecho feliz. Ese fue tal vez el único misterio que
nunca se esclareció en Macondo. Tan pronto como José Arcadio cerró la puerta del dormitorio, el
estampido de un pistoletazo retumbó la casa. Un hilo de sangre salió por debajo de la puerta,
atravesó la sala, salió a la calle, siguió en un curso directo por los andenes disparejos, descendió
escalinatas y subió pretiles, pasó de largo por la calle de los Turcos, dobló una esquina a la
derecha y otra a la izquierda, volteó en ángulo recto frente a la casa de los Buendía, pasó por
debajo de la puerta cerrada, atravesó la sala de visitas pegado a las paredes para no manchar los
tapices, siguió por la otra sala, eludió en una curva amplia la mesa del comedor, avanzó por el
corredor de las begonias y pasó sin ser visto por debajo de la silla de Amaranta que daba una
lección de aritmética a Aureliano José, y se metió por el granero y apareció en la cocina donde
Úrsula se disponía a partir treinta y seis huevos para el pan.
-¡Ave María Purísima! -gritó Úrsula.
Siguió el hilo de sangre en sentido contrario, y en busca de su origen atravesó el granero, pasó
por el corredor de las begonias donde Aureliano José cantaba que tres y tres son seis y seis y tres
son nueve, y atravesó el comedor y las salas y siguió en línea recta por la calle, y dobló luego a la
derecha y después a la izquierda hasta la calle de los Turcos, sin recordar que todavía llevaba
puestos el delantal de hornear y las babuchas caseras, y salió a la plaza y se metió por la puerta
de una casa donde no había estado nunca, y empujó la puerta del dormitorio y casi se ahogó con
el olor a pólvora quemada, y encontró a José Arcadio tirado boca abajo en el suelo sobre las
polainas que se acababa de quitar, y vio el cabo original del hilo de sangre que ya había dejado
de fluir de su oído derecho. No encontraron ninguna herida en su cuerpo ni pudieron localizar el
arma. Tampoco fue posible quitar el penetrante olor a pólvora del cadáver. Primero lo lavaron
tres veces con jabón y estropajo, después lo frotaron con sal y vinagre, luego con ceniza y limón,
y por último lo metieron en un tonel de lejía y lo dejaron reposar seis horas. Tanto lo restregaron
que los arabescos del tatuaje empezaban a decolorarse. Cuando concibieron el recurso
desesperado de sazonarlo con pimienta y comino y hojas de laurel y hervirlo un día entero a
fuego lento ya había empezado a descomponerse y tuvieron que enterrarlo a las volandas. Lo
encerraron herméticamente en un ataúd especial de dos metros y treinta centímetros de largo y
un metro y diez centímetros de ancho, reforzado por dentro con planchas de hierro y atornillado
con pernos de acero, y aun así se percibía el olor en las calles por donde pasó el entierro. El
padre Nicanor, con el hígado hinchado y tenso como un tambor, le echó la bendición desde la
cama. Aunque en los meses siguientes reforzaron la tumba con muros superpuestos y echaron
entre ellos ceniza apelmazada, aserrín y cal viva, el cementerio siguió oliendo a pólvora hasta
muchos años después, cuando los ingenieros de la compañía bananera recubrieron la sepultura
con una coraza de hormigón. Tan pronto como sacaron el cadáver, Rebeca cerró las puertas de
su casa y se enterró en vida, cubierta con una gruesa costra de desdén que ninguna tentación
56