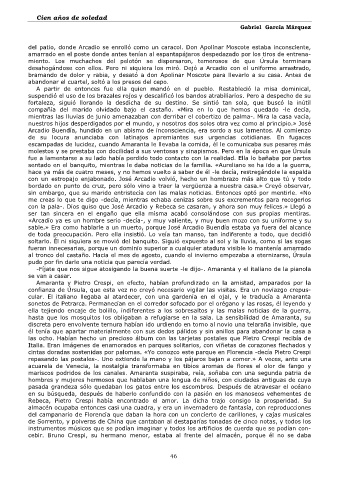Page 46 - Cien Años de Soledad
P. 46
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
del patio, donde Arcadio se enrolló como un caracol. Don Apolinar Moscote estaba inconsciente,
amarrado en el poste donde antes tenían al espantapájaros despedazado por los tiros de entrena-
miento. Los muchachos del pelotón se dispersaron, temerosos de que Úrsula terminara
desahogándose con ellos. Pero ni siquiera los miró. Dejó a Arcadio con el uniforme arrastrado,
bramando de dolor y rabia, y desató a don Apolinar Moscote para llevarlo a su casa. Antes de
abandonar el cuartel, soltó a los presos del cepo.
A partir de entonces fue ella quien mandó en el pueblo. Restableció la misa dominical,
suspendió el uso de los brazales rojos y descalificó los bandos atrabiliarios. Pero a despecho de su
fortaleza, siguió llorando la desdicha de su destino. Se sintió tan sola, que buscó la inútil
compañía del marido olvidado bajo el castaño. «Mira en lo que hemos quedado -le decía,
mientras las lluvias de junio amenazaban con derribar el cobertizo de palma-. Mira la casa vacía,
nuestros hijos desperdigados por el mundo, y nosotros dos solos otra vez como al principio.» José
Arcadio Buendía, hundido en un abismo de inconsciencia, era sordo a sus lamentos. Al comienzo
de su locura anunciaba con latinajos apremiantes sus urgencias cotidianas. En fugaces
escampadas de lucidez, cuando Amaranta le llevaba la comida, él le comunicaba sus pesares más
molestos y se prestaba con docilidad a sus ventosas y sinapismos. Pero en la época en que Úrsula
fue a lamentarse a su lado había perdido todo contacto con la realidad. Ella lo bañaba por partes
sentado en el banquito, mientras le daba noticias de la familia. «Aureliano se ha ido a la guerra,
hace ya más de cuatro meses, y no hemos vuelto a saber de él -le decía, restregándole la espalda
con un estropajo enjabonado. José Arcadio volvió, hecho un hombrazo más alto que tú y todo
bordado en punto de cruz, pero sólo vino a traer la vergüenza a nuestra casa.» Creyó observar,
sin embargo, que su marido entristecía con las malas noticias. Entonces optó por mentirle. «No
me creas lo que te digo -decía, mientras echaba cenizas sobre sus excrementos para recogerlos
con la pala-. Dios quiso que José Arcadio y Rebeca se casaran, y ahora son muy felices.» Llegó a
ser tan sincera en el engaño que ella misma acabó consolándose con sus propias mentiras.
«Arcadio ya es un hombre serio -decía-, y muy valiente, y muy buen mozo con su uniforme y su
sable.» Era como hablarle a un muerto, porque José Arcadio Buendía estaba ya fuera del alcance
de toda preocupación. Pero ella insistió. Lo veía tan manso, tan indiferente a todo, que decidió
soltarlo. Él ni siquiera se movió del banquito. Siguió expuesto al sol y la lluvia, como si las sogas
fueran innecesarias, porque un dominio superior a cualquier atadura visible lo mantenía amarrado
al tronco del castaño. Hacia el mes de agosto, cuando el invierno empezaba a eternizarse, Úrsula
pudo por fin darle una noticia que parecía verdad.
-Fíjate que nos sigue atosigando la buena suerte -le dijo-. Amaranta y el italiano de la pianola
se van a casar.
Amaranta y Pietro Crespi, en efecto, habían profundizado en la amistad, amparados por la
confianza de Úrsula, que esta vez no creyó necesario vigilar las visitas. Era un noviazgo crepus-
cular. El italiano llegaba al atardecer, con una gardenia en el ojal, y le traducía a Amaranta
sonetos de Petrarca. Permanecían en el corredor sofocado por el orégano y las rosas, él leyendo y
ella tejiendo encaje de bolillo, indiferentes a los sobresaltos y las malas noticias de la guerra,
hasta que los mosquitos los obligaban a refugiarse en la sala. La sensibilidad de Amaranta, su
discreta pero envolvente ternura habían ido urdiendo en torno al novio una telaraña invisible, que
él tenía que apartar materialmente con sus dedos pálidos y sin anillos para abandonar la casa a
las ocho. Habían hecho un precioso álbum con las tarjetas postales que Pietro Crespi recibía de
Italia. Eran imágenes de enamorados en parques solitarios, con viñetas de corazones flechados y
cintas doradas sostenidas por palomas. «Yo conozco este parque en Florencia -decía Pietro Crespi
repasando las postales-. Uno extiende la mano y los pájaros bajan a comer.» A veces, ante una
acuarela de Venecia, la nostalgia transformaba en tibios aromas de flores el olor de fango y
mariscos podridos de los canales. Amaranta suspiraba, reía, soñaba con una segunda patria de
hombres y mujeres hermosos que hablaban una lengua de niños, con ciudades antiguas de cuya
pasada grandeza sólo quedaban los gatos entre los escombros. Después de atravesar el océano
en su búsqueda, después de haberlo confundido con la pasión en los manoseos vehementes de
Rebeca, Pietro Crespi había encontrado el amor. La dicha trajo consigo la prosperidad. Su
almacén ocupaba entonces casi una cuadra, y era un invernadero de fantasía, con reproducciones
del campanario de Florencia que daban la hora con un concierto de carillones, y cajas musicales
de Sorrento, y polveras de China que cantaban al destaparías tonadas de cinco notas, y todos los
instrumentos músicos que se podían imaginar y todos los artificios de cuerda que se podían con-
cebir. Bruno Crespi, su hermano menor, estaba al frente del almacén, porque él no se daba
46