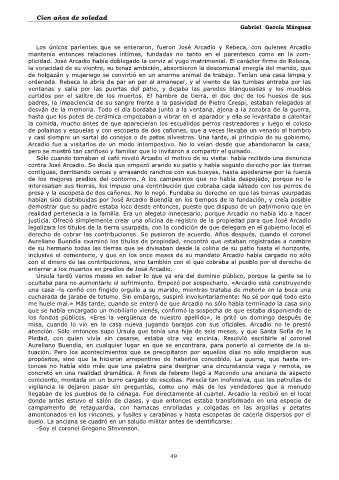Page 49 - Cien Años de Soledad
P. 49
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Los únicos parientes que se enteraron, fueron José Arcadio y Rebeca, con quienes Arcadio
mantenía entonces relaciones íntimas, fundadas no tanto en el parentesco como en la com-
plicidad. José Arcadio había doblegado la cerviz al yugo matrimonial. El carácter firme de Rebeca,
la voracidad de su vientre, su tenaz ambición, absorbieron la descomunal energía del marido, que
de holgazán y mujeriego se convirtió en un enorme animal de trabajo. Tenían una casa limpia y
ordenada. Rebeca la abría de par en par al amanecer, y el viento de las tumbas entraba por las
ventanas y salía por las puertas del patio, y dejaba las paredes blanqueadas y los muebles
curtidos por el salitre de los muertos. El hambre de tierra, el doc doc de los huesos de sus
padres, la impaciencia de su sangre frente a la pasividad de Pietro Crespi, estaban relegados al
desván de la memoria. Todo el día bordaba junto a la ventana, ajena a la zozobra de la guerra,
hasta que los potes de cerámica empezaban a vibrar en el aparador y ella se levantaba a calentar
la comida, mucho antes de que aparecieran los escuálidos perros rastreadores y luego el coloso
de polainas y espuelas y con escopeta de dos cañones, que a veces llevaba un venado al hombro
y casi siempre un sartal de conejos o de patos silvestres. Una tarde, al principio de su gobierno,
Arcadio fue a visitarlos de un modo intempestivo. No lo veían desde que abandonaron la casa,
pero se mostró tan cariñoso y familiar que lo invitaron a compartir el guisado.
Sólo cuando tomaban el café reveló Arcadio el motivo de su visita: había recibido una denuncia
contra José Arcadio. Se decía que empezó arando su patio y había seguido derecho por las tierras
contiguas, derribando cercas y arrasando ranchos con sus bueyes, hasta apoderarse por la fuerza
de los mejores predios del contorno. A los campesinos que no había despojado, porque no le
interesaban sus tierras, les impuso una contribución que cobraba cada sábado con los perros de
presa y la escopeta de dos cañones. No lo negó. Fundaba su derecho en que las tierras usurpadas
habían sido distribuidas por José Arcadio Buendía en los tiempos de la fundación, y creía posible
demostrar que su padre estaba loco desde entonces, puesto que dispuso de un patrimonio que en
realidad pertenecía a la familia. Era un alegato innecesario, porque Arcadio no había ido a hacer
justicia. Ofreció simplemente crear una oficina de registro de la propiedad para que José Arcadio
legalizara los títulos de la tierra usurpada, con la condición de que delegara en el gobierno local el
derecho de cobrar las contribuciones. Se pusieron de acuerdo. Años después, cuando el coronel
Aureliano Buendía examinó los títulos de propiedad, encontró que estaban registradas a nombre
de su hermano todas las tierras que se divisaban desde la colina de su patio hasta el horizonte,
inclusive el cementerio, y que en los once meses de su mandato Arcadio había cargado no sólo
con el dinero de las contribuciones, sino también con el que cobraba al pueblo por el derecho de
enterrar a los muertos en predios de José Arcadio.
Úrsula tardó varios meses en saber lo que ya era del dominio público, porque la gente se lo
ocultaba para no aumentarle el sufrimiento. Empezó por sospecharlo. «Arcadio está construyendo
una casa -le confió con fingido orgullo a su marido, mientras trataba de meterle en la boca una
cucharada de jarabe de totumo. Sin embargo, suspiró involuntariamente: No sé por qué todo esto
me huele mal.» Más tarde, cuando se enteró de que Arcadio no sólo había terminado la casa sino
que se había encargado un mobiliario vienés, confirmó la sospecha de que estaba disponiendo de
los fondos públicos. «Eres la vergüenza de nuestro apellido», le gritó un domingo después de
misa, cuando lo vio en la casa nueva jugando barajas con sus oficiales. Arcadio no le prestó
atención. Sólo entonces supo Úrsula que tenía una hija de seis meses, y que Santa Sofía de la
Piedad, con quien vivía sin casarse, estaba otra vez encinta. Resolvió escribirle al coronel
Aureliano Buendía, en cualquier lugar en que se encontrara, para ponerlo al corriente de la si-
tuación. Pero los acontecimientos que se precipitaron por aquellos días no sólo impidieron sus
propósitos, sino que la hicieron arrepentirse de haberlos concebido. La guerra, que hasta en-
tonces no había sido más que una palabra para designar una circunstancia vaga y remota, se
concretó en una realidad dramática. A fines de febrero llegó a Macondo una anciana de aspecto
ceniciento, montada en un burro cargado de escobas. Parecía tan inofensiva, que las patrullas de
vigilancia la dejaron pasar sin preguntas, como uno más de los vendedores que a menudo
llegaban de los pueblos de la ciénaga. Fue directamente al cuartel. Arcadio la recibió en el local
donde antes estuvo el salón de clases, y que entonces estaba transformado en una especie de
campamento de retaguardia, con hamacas enrolladas y colgadas en las argollas y petates
amontonados en los rincones, y fusiles y carabinas y hasta escopetas de cacería dispersos por el
suelo. La anciana se cuadró en un saludo militar antes de identificarse:
-Soy el coronel Gregorio Stevenson.
49