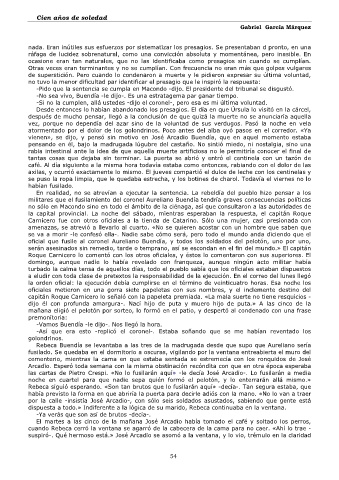Page 54 - Cien Años de Soledad
P. 54
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
nada. Eran inútiles sus esfuerzos por sistematizar los presagios. Se presentaban d pronto, en una
ráfaga de lucidez sobrenatural, como una convicción absoluta y momentánea, pero inasible. En
ocasione eran tan naturales, que no las identificaba como presagios sin cuando se cumplían.
Otras veces eran terminantes y no se cumplían. Con frecuencia no eran más que golpes vulgares
de superstición. Pero cuando lo condenaron a muerte y le pidieron expresar su última voluntad,
no tuvo la menor dificultad par identificar el presagio que le inspiró la respuesta:
-Pido que la sentencia se cumpla en Macondo -dijo. El presidente del tribunal se disgustó.
-No sea vivo, Buendía -le dijo-. Es una estratagema par ganar tiempo.
-Si no la cumplen, allá ustedes -dijo el coronel-, pero esa es mi última voluntad.
Desde entonces lo habían abandonado los presagios. El día en que Úrsula lo visitó en la cárcel,
después de mucho pensar, llegó a la conclusión de que quizá la muerte no se anunciaría aquella
vez, porque no dependía del azar sino de la voluntad de sus verdugos. Pasó la noche en vela
atormentado por el dolor de los golondrinos. Poco antes del alba oyó pasos en el corredor. «Ya
vienen», se dijo, y pensó sin motivo en José Arcadio Buendía, que en aquel momento estaba
pensando en él, bajo la madrugada lúgubre del castaño. No sintió miedo, ni nostalgia, sino una
rabia intestinal ante la idea de que aquella muerte artificiosa no le permitiría conocer el final de
tantas cosas que dejaba sin terminar. La puerta se abrió y entró el centinela con un tazón de
café. Al día siguiente a la misma hora todavía estaba como entonces, rabiando con el dolor de las
axilas, y ocurrió exactamente lo mismo. El jueves compartió el dulce de leche con los centinelas y
se puso la ropa limpia, que le quedaba estrecha, y los botines de charol. Todavía el viernes no lo
habían fusilado.
En realidad, no se atrevían a ejecutar la sentencia. La rebeldía del pueblo hizo pensar a los
militares que el fusilamiento del coronel Aureliano Buendía tendría graves consecuencias políticas
no sólo en Macondo sino en todo el ámbito de la ciénaga, así que consultaron a las autoridades de
la capital provincial. La noche del sábado, mientras esperaban la respuesta, el capitán Roque
Carnicero fue con otros oficiales a la tienda de Catarino. Sólo una mujer, casi presionada con
amenazas, se atrevió a llevarlo al cuarto. «No se quieren acostar con un hombre que saben que
se va a morir -le confesó ella-. Nadie sabe cómo será, pero todo el mundo anda diciendo que el
oficial que fusile al coronel Aureliano Buendía, y todos los soldados del pelotón, uno por uno,
serán asesinados sin remedio, tarde o temprano, así se escondan en el fin del mundo.» El capitán
Roque Carnicero lo comentó con los otros oficiales, y éstos lo comentaron con sus superiores. El
domingo, aunque nadie lo había revelado con franqueza, aunque ningún acto militar había
turbado la calma tensa de aquellos días, todo el pueblo sabía que los oficiales estaban dispuestos
a eludir con toda clase de pretextos la responsabilidad de la ejecución. En el correo del lunes llegó
la orden oficial: la ejecución debía cumplirse en el término de veinticuatro horas. Esa noche los
oficiales metieron en una gorra siete papeletas con sus nombres, y el inclemente destino del
capitán Roque Carnicero lo señaló con la papeleta premiada. «La mala suerte no tiene resquicios -
dijo él con profunda amargura-. Nací hijo de puta y muero hijo de puta.» A las cinco de la
mañana eligió el pelotón por sorteo, lo formó en el patio, y despertó al condenado con una frase
premonitoria:
-Vamos Buendía -le dijo-. Nos llegó la hora.
-Así que era esto -replicó el coronel-. Estaba soñando que se me habían reventado los
golondrinos.
Rebeca Buendía se levantaba a las tres de la madrugada desde que supo que Aureliano sería
fusilado. Se quedaba en el dormitorio a oscuras, vigilando por la ventana entreabierta el muro del
cementerio, mientras la cama en que estaba sentada se estremecía con los ronquidos de José
Arcadio. Esperó toda semana con la misma obstinación recóndita con que en otra época esperaba
las cartas de Pietro Crespi. «No lo fusilarán aquí» -le decía José Arcadio-. Lo fusilarán a media
noche en cuartel para que nadie sepa quién formó el pelotón, y lo enterrarán allá mismo.»
Rebeca siguió esperando. «Son tan brutos que lo fusilarán aquí» -decía-. Tan segura estaba, que
había previsto la forma en que abriría la puerta para decirle adiós con la mano. «No lo van a traer
por la calle -insistía José Arcadio-, con sólo seis soldados asustados, sabiendo que gente está
dispuesta a todo.» Indiferente a la lógica de su marido, Rebeca continuaba en la ventana.
-Ya verás que son así de brutos -decía-.
El martes a las cinco de la mañana José Arcadio había tomado el café y soltado los perros,
cuando Rebeca cerró la ventana se agarró de la cabecera de la cama para no caer. «Ahí lo trae -
suspiró-. Qué hermoso está.» José Arcadio se asomó a la ventana, y lo vio, trémulo en la claridad
54