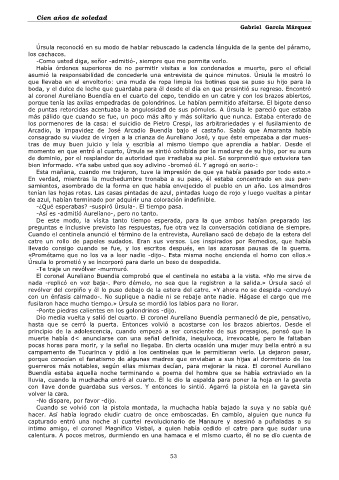Page 53 - Cien Años de Soledad
P. 53
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
Úrsula reconoció en su modo de hablar rebuscado la cadencia lánguida de la gente del páramo,
los cachacos.
-Como usted diga, señor -admitió-, siempre que me permita verlo.
Había órdenes superiores de no permitir visitas a los condenados a muerte, pero el oficial
asumió la responsabilidad de concederle una entrevista de quince minutos. Úrsula le mostró lo
que llevaba en el envoltorio: una muda de ropa limpia los botines que se puso su hijo para la
boda, y el dulce de leche que guardaba para él desde el día en que presintió su regreso. Encontró
al coronel Aureliano Buendía en el cuarto del cepo, tendido en un catre y con los brazos abiertos,
porque tenía las axilas empedradas de golondrinos. Le habían permitido afeitarse. El bigote denso
de puntas retorcidas acentuaba la angulosidad de sus pómulos. A Úrsula le pareció que estaba
más pálido que cuando se fue, un poco más alto y más solitario que nunca. Estaba enterado de
los pormenores de la casa: el suicidio de Pietro Crespi, las arbitrariedades y el fusilamiento de
Arcadio, la impavidez de José Arcadio Buendía bajo el castaño. Sabía que Amaranta había
consagrado su viudez de virgen a la crianza de Aureliano José, y que éste empezaba a dar mues-
tras de muy buen juicio y leía y escribía al mismo tiempo que aprendía a hablar. Desde el
momento en que entró al cuarto, Úrsula se sintió cohibida por la madurez de su hijo, por su aura
de dominio, por el resplandor de autoridad que irradiaba su piel. Se sorprendió que estuviera tan
bien informado. «Ya sabe usted que soy adivino -bromeó él. Y agregó en serio-:
Esta mañana, cuando me trajeron, tuve la impresión de que ya había pasado por todo esto.»
En verdad, mientras la muchedumbre tronaba a su paso, él estaba concentrado en sus pen-
samientos, asombrado de la forma en que había envejecido el pueblo en un año. Los almendros
tenían las hojas rotas. Las casas pintadas de azul, pintadas luego de rojo y luego vueltas a pintar
de azul, habían terminado por adquirir una coloración indefinible.
-¿Qué esperabas? -suspiró Úrsula-. El tiempo pasa.
-Así es -admitió Aureliano-, pero no tanto.
De este modo, la visita tanto tiempo esperada, para la que ambos habían preparado las
preguntas e inclusive previsto las respuestas, fue otra vez la conversación cotidiana de siempre.
Cuando el centinela anunció el término de la entrevista, Aureliano sacó de debajo de la estera del
catre un rollo de papeles sudados. Eran sus versos. Los inspirados por Remedios, que había
llevado consigo cuando se fue, y los escritos después, en las azarosas pausas de la guerra.
«Prométame que no los va a leer nadie -dijo-. Esta misma noche encienda el horno con ellos.»
Úrsula lo prometió y se incorporó para darle un beso de despedida.
-Te traje un revólver -murmuró.
El coronel Aureliano Buendia comprobó que el centinela no estaba a la vista. «No me sirve de
nada -replicó en voz baja-. Pero démelo, no sea que la registren a la salida.» Úrsula sacó el
revólver del corpiño y él lo puso debajo de la estera del catre. «Y ahora no se despida -concluyó
con un énfasis calmado-. No suplique a nadie ni se rebaje ante nadie. Hágase el cargo que me
fusilaron hace mucho tiempo.» Úrsula se mordió los labios para no llorar.
-Ponte piedras calientes en los golondrinos -dijo.
Dio media vuelta y salió del cuarto. El coronel Aureliano Buendía permaneció de pie, pensativo,
hasta que se cerró la puerta. Entonces volvió a acostarse con los brazos abiertos. Desde el
principio de la adolescencia, cuando empezó a ser consciente de sus presagios, pensó que la
muerte había d< anunciarse con una señal definida, inequívoca, irrevocable, pero le faltaban
pocas horas para morir, y la señal no llegaba. En cierta ocasión una mujer muy bella entró a su
campamento de Tucurinca y pidió a los centinelas que le permitieran verlo. La dejaron pasar,
porque conocían el fanatismo de algunas madres que enviaban a sus hijas al dormitorio de los
guerreros más notables, según ellas mismas decían, para mejorar la raza. El coronel Aureliano
Buendía estaba aquella noche terminando e poema del hombre que se había extraviado en la
lluvia, cuando la muchacha entró al cuarto. Él le dio la espalda para poner la hoja en la gaveta
con llave donde guardaba sus versos. Y entonces lo sintió. Agarró la pistola en la gaveta sin
volver la cara.
-No dispare, por favor -dijo.
Cuando se volvió con la pistola montada, la muchacha había bajado la suya y no sabía qué
hacer. Así había logrado eludir cuatro de once emboscadas. En cambio, alguien que nunca fu
capturado entró una noche al cuartel revolucionario de Manaure y asesinó a puñaladas a su
intimo amigo, el coronel Magnífico Visbal, a quien había cedido el catre para que sudar una
calentura. A pocos metros, durmiendo en una hamaca e el mismo cuarto, él no se dio cuenta de
53