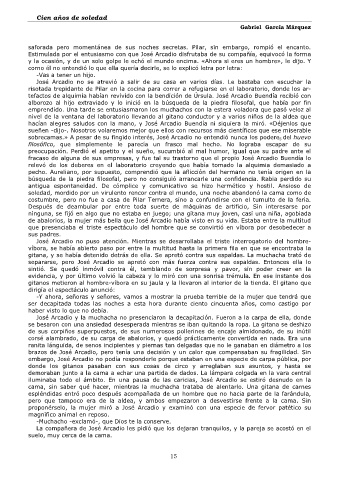Page 15 - Cien Años de Soledad
P. 15
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
saforada pero momentánea de sus noches secretas. Pilar, sin embargo, rompió el encanto.
Estimulada por el entusiasmo con que José Arcadio disfrutaba de su compañía, equivocó la forma
y la ocasión, y de un solo golpe le echó el mundo encima. «Ahora si eres un hombre», le dijo. Y
corno él no entendió lo que ella quería decirle, se lo explicó letra por letra:
-Vas a tener un hijo.
José Arcadio no se atrevió a salir de su casa en varios días. Le bastaba con escuchar la
risotada trepidante de Pilar en la cocina para correr a refugiarse en el laboratorio, donde los ar-
tefactos de alquimia habían revivido con la bendición de Úrsula. José Arcadio Buendía recibió con
alborozo al hijo extraviado y lo inició en la búsqueda de la piedra filosofal, que había por fin
emprendido. Una tarde se entusiasmaron los muchachos con la estera voladora que pasó veloz al
nivel de la ventana del laboratorio llevando al gitano conductor y a varios niños de la aldea que
hacían alegres saludos con la mano, y José Arcadio Buendía ni siquiera la miró. «Déjenlos que
sueñen -dijo-. Nosotros volaremos mejor que ellos con recursos más científicos que ese miserable
sobrecamas.» A pesar de su fingido interés, José Arcadio no entendió nunca los podere 5 del huevo
filosófico, que simplemente le parecía un frasco mal hecho. No lograba escapar de su
preocupación. Perdió el apetito y el sueño, sucumbió al mal humor, igual que su padre ante el
fracaso de alguna de sus empresas, y fue tal su trastorno que el propio José Arcadio Buendía lo
relevó de los deberes en el laboratorio creyendo que había tomado la alquimia demasiado a
pecho. Aureliano, por supuesto, comprendió que la aflicción del hermano no tenía origen en la
búsqueda de la piedra filosofal, pero no consiguió arrancarle una confidencia. Rabia perdido su
antigua espontaneidad. De cómplice y comunicativo se hizo hermético y hostil. Ansioso de
soledad, mordido por un virulento rencor contra el mundo, una noche abandonó la cama como de
costumbre, pero no fue a casa de Pilar Ternera, sino a confundirse con el tumulto de la feria.
Después de deambular por entre toda suerte de máquinas de artificio, Sin interesarse por
ninguna, se fijó en algo que no estaba en juego; una gitana muy joven, casi una niña, agobiada
de abalorios, la mujer más bella que José Arcadio había visto en su vida. Estaba entre la multitud
que presenciaba el triste espectáculo del hombre que se convirtió en víbora por desobedecer a
sus padres.
José Arcadio no puso atención. Mientras se desarrollaba el triste interrogatorio del hombre-
víbora, se había abierto paso por entre la multitud hasta la primera fila en que se encontraba la
gitana, y se había detenido detrás de ella. Se apretó contra sus espaldas. La muchacha trató de
separarse, pero José Arcadio se apretó con más fuerza contra sus espaldas. Entonces ella lo
sintió. Se quedó inmóvil contra él, temblando de sorpresa y pavor, sin poder creer en la
evidencia, y por último volvió la cabeza y lo miró con una sonrisa trémula. En ese instante dos
gitanos metieron al hombre-víbora en su jaula y la llevaron al interior de la tienda. El gitano que
dirigía el espectáculo anunció:
-Y ahora, señoras y señores, vamos a mostrar la prueba terrible de la mujer que tendrá que
ser decapitada todas las noches a esta hora durante ciento cincuenta años, como castigo por
haber visto lo que no debía.
José Arcadio y la muchacha no presenciaron la decapitación. Fueron a la carpa de ella, donde
se besaron con una ansiedad desesperada mientras se iban quitando la ropa. La gitana se deshizo
de sus corpiños superpuestos, de sus numerosos pollerines de encaje almidonado, de su inútil
corsé alambrado, de su carga de abalorios, y quedó prácticamente convertida en nada. Era una
ranita lánguida, de senos incipientes y piernas tan delgadas que no le ganaban en diámetro a los
brazos de José Arcadio, pero tenía una decisión y un calor que compensaban su fragilidad. Sin
embargo, José Arcadio no podía responderle porque estaban en una especie de carpa pública, por
donde los gitanos pasaban con sus cosas de circo y arreglaban sus asuntos, y hasta se
demoraban junto a la cama a echar una partida de dados. La lámpara colgada en la vara central
iluminaba todo el ámbito. En una pausa de las caricias, José Arcadio se estiró desnudo en la
cama, sin saber qué hacer, mientras la muchacha trataba de alentarlo. Una gitana de carnes
espléndidas entró poco después acompañada de un hombre que no hacia parte de la farándula,
pero que tampoco era de la aldea, y ambos empezaron a desvestirse frente a la cama. Sin
proponérselo, la mujer miró a José Arcadio y examinó con una especie de fervor patético su
magnifico animal en reposo.
-Muchacho -exclamó-, que Dios te la conserve.
La compañera de José Arcadio les pidió que los dejaran tranquilos, y la pareja se acostó en el
suelo, muy cerca de la cama.
15