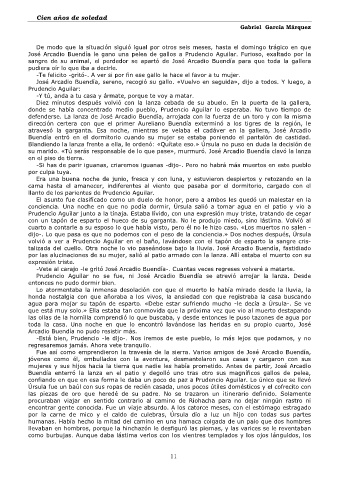Page 11 - Cien Años de Soledad
P. 11
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
De modo que la situación siguió igual por otros seis meses, hasta el domingo trágico en que
José Arcadio Buendía le gano una pelea de gallos a Prudencio Aguilar. Furioso, exaltado por la
sangre de su animal, el perdedor se apartó de José Arcadio Buendía para que toda la gallera
pudiera oír lo que iba a decirle.
-Te felicito -gritó-. A ver si por fin ese gallo le hace el favor a tu mujer.
José Arcadio Buendía, sereno, recogió su gallo. «Vuelvo en seguida», dijo a todos. Y luego, a
Prudencio Aguilar:
-Y tú, anda a tu casa y ármate, porque te voy a matar.
Diez minutos después volvió con la lanza cebada de su abuelo. En la puerta de la gallera,
donde se había concentrado medio pueblo, Prudencio Aguilar lo esperaba. No tuvo tiempo de
defenderse. La lanza de José Arcadio Buendía, arrojada con la fuerza de un toro y con la misma
dirección certera con que el primer Aureliano Buendía exterminó a los tigres de la región, le
atravesó la garganta. Esa noche, mientras se velaba el cadáver en la gallera, José Arcadio
Buendía entró en el dormitorio cuando su mujer se estaba poniendo el pantalón de castidad.
Blandiendo la lanza frente a ella, le ordenó: «Quítate eso.» Úrsula no puso en duda la decisión de
su marido. «Tú serás responsable de lo que pase», murmuró. José Arcadio Buendía clavó la lanza
en el piso de tierra.
-Si has de parir iguanas, criaremos iguanas -dijo-. Pero no habrá más muertos en este pueblo
por culpa tuya.
Era una buena noche de junio, fresca y con luna, y estuvieron despiertos y retozando en la
cama hasta el amanecer, indiferentes al viento que pasaba por el dormitorio, cargado con el
llanto de los parientes de Prudencio Aguilar.
El asunto fue clasificado como un duelo de honor, pero a ambos les quedó un malestar en la
conciencia. Una noche en que no podía dormir, Úrsula salió a tomar agua en el patio y vio a
Prudencio Aguilar junto a la tinaja. Estaba lívido, con una expresión muy triste, tratando de cegar
con un tapón de esparto el hueco de su garganta. No le produjo miedo, sino lástima. Volvió al
cuarto a contarle a su esposo lo que había visto, pero él no le hizo caso. «Los muertos no salen -
dijo-. Lo que pasa es que no podemos con el peso de la conciencia.» Dos noches después, Úrsula
volvió a ver a Prudencio Aguilar en el baño, lavándose con el tapón de esparto la sangre cris-
talizada del cuello. Otra noche lo vio paseándose bajo la lluvia. José Arcadio Buendía, fastidiado
por las alucinaciones de su mujer, salió al patio armado con la lanza. Allí estaba el muerto con su
expresión triste.
-Vete al carajo -le gritó José Arcadio Buendía-. Cuantas veces regreses volveré a matarte.
Prudencio Aguilar no se fue, ni José Arcadio Buendía se atrevió arrojar la lanza. Desde
entonces no pudo dormir bien.
Lo atormentaba la inmensa desolación con que el muerto lo había mirado desde la lluvia, la
honda nostalgia con que añoraba a los vivos, la ansiedad con que registraba la casa buscando
agua para mojar su tapón de esparto. «Debe estar sufriendo mucho -le decía a Úrsula-. Se ve
que está muy solo.» Ella estaba tan conmovida que la próxima vez que vio al muerto destapando
las ollas de la hornilla comprendió lo que buscaba, y desde entonces le puso tazones de agua por
toda la casa. Una noche en que lo encontró lavándose las heridas en su propio cuarto, José
Arcadio Buendía no pudo resistir más.
-Está bien, Prudencio -le dijo-. Nos iremos de este pueblo, lo más lejos que podamos, y no
regresaremos jamás. Ahora vete tranquilo.
Fue así como emprendieron la travesía de la sierra. Varios amigos de José Arcadio Buendía,
jóvenes como él, embullados con la aventura, desmantelaron sus casas y cargaron con sus
mujeres y sus hijos hacia la tierra que nadie les había prometido. Antes de partir, José Arcadio
Buendía enterró la lanza en el patio y degolló uno tras otro sus magníficos gallos de pelea,
confiando en que en esa forma le daba un poco de paz a Prudencio Aguilar. Lo único que se llevó
Úrsula fue un baúl con sus ropas de recién casada, unos pocos útiles domésticos y el cofrecito con
las piezas de oro que heredé de su padre. No se trazaron un itinerario definido. Solamente
procuraban viajar en sentido contrario al camino de Riohacha para no dejar ningún rastro ni
encontrar gente conocida. Fue un viaje absurdo. A los catorce meses, con el estómago estragado
por la carne de mico y el caldo de culebras, Úrsula dio a luz un hijo con todas sus partes
humanas. Había hecho la mitad del camino en una hamaca colgada de un palo que dos hombres
llevaban en hombros, porque la hinchazón le desfiguró las piernas, y las varices se le reventaban
como burbujas. Aunque daba lástima verlos con los vientres templados y los ojos lánguidos, los
11