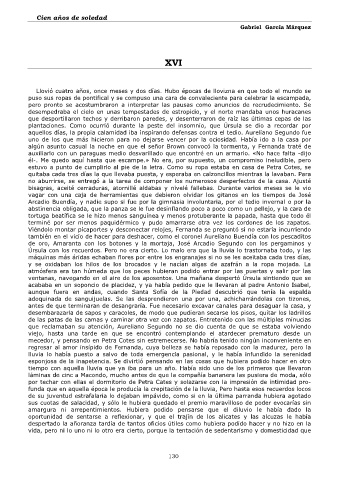Page 130 - Cien Años de Soledad
P. 130
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
XVI
Llovió cuatro años, once meses y dos días. Hubo épocas de llovizna en que todo el mundo se
puso sus ropas de pontifical y se compuso una cara de convaleciente para celebrar la escampada,
pero pronto se acostumbraron a interpretar las pausas como anuncios de recrudecimiento. Se
desempedraba el cielo en unas tempestades de estropicio, y el norte mandaba unos huracanes
que desportillaron techos y derribaron paredes, y desenterraron de raíz las últimas cepas de las
plantaciones. Como ocurrió durante la peste del insomnio, que Úrsula se dio a recordar por
aquellos días, la propia calamidad iba inspirando defensas contra el tedio. Aureliano Segundo fue
uno de los que más hicieron para no dejarse vencer por la ociosidad. Había ido a la casa por
algún asunto casual la noche en que el señor Brown convocó la tormenta, y Fernanda traté de
auxiliarlo con un paraguas medio desvarillado que encontré en un armario. «No hace falta -dijo
él-. Me quedo aquí hasta que escampe.» No era, por supuesto, un compromiso ineludible, pero
estuvo a punto de cumplirlo al pie de la letra. Como su ropa estaba en casa de Petra Cotes, se
quitaba cada tres días la que llevaba puesta, y esperaba en calzoncillos mientras la lavaban. Para
no aburrirse, se entregó a la tarea de componer los numerosos desperfectos de la casa. Ajusté
bisagras, aceité cerraduras, atornillé aldabas y nivelé fallebas. Durante varios meses se le vio
vagar con una caja de herramientas que debieron olvidar los gitanos en los tiempos de José
Arcadio Buendía, y nadie supo si fue por la gimnasia involuntaria, por el tedio invernal o por la
abstinencia obligada, que la panza se le fue desinflando poco a poco como un pellejo, y la cara de
tortuga beatífica se le hizo menos sanguínea y menos protuberante la papada, hasta que todo él
terminé por ser menos paquidérmico y pudo amarrarse otra vez los cordones de los zapatos.
Viéndolo montar picaportes y desconectar relojes, Fernanda se preguntó si no estaría incurriendo
también en el vicio de hacer para deshacer, como el coronel Aureliano Buendía con los pescaditos
de oro, Amaranta con los botones y la mortaja, José Arcadio Segundo con los pergaminos y
Úrsula con los recuerdos. Pero no era cierto. Lo malo era que la lluvia lo trastornaba todo, y las
máquinas más áridas echaban flores por entre los engranajes si no se les aceitaba cada tres días,
y se oxidaban los hilos de los brocados y le nacían algas de azafrán a la ropa mojada. La
atmósfera era tan húmeda que los peces hubieran podido entrar por las puertas y salir por las
ventanas, navegando en el aire de los aposentos. Una mañana despertó Úrsula sintiendo que se
acababa en un soponcio de placidez, y ya había pedido que le llevaran al padre Antonio Isabel,
aunque fuera en andas, cuando Santa Sofía de la Piedad descubrió que tenía la espalda
adoquinada de sanguijuelas. Se las desprendieron una por una, achicharrándolas con tizones,
antes de que terminaran de desangraría. Fue necesario excavar canales para desaguar la casa, y
desembarazarla de sapos y caracoles, de modo que pudieran secarse los pisos, quitar los ladrillos
de las patas de las camas y caminar otra vez con zapatos. Entretenido con las múltiples minucias
que reclamaban su atención, Aureliano Segundo no se dio cuenta de que se estaba volviendo
viejo, hasta una tarde en que se encontró contemplando el atardecer prematuro desde un
mecedor, y pensando en Petra Cotes sin estremecerse. No habría tenido ningún inconveniente en
regresar al amor insípido de Fernanda, cuya belleza se había reposado con la madurez, pero la
lluvia lo había puesto a salvo de toda emergencia pasional, y le había infundido la serenidad
esponjosa de la inapetencia. Se divirtió pensando en las cosas que hubiera podido hacer en otro
tiempo con aquella lluvia que ya iba para un año. Había sido uno de los primeros que llevaron
láminas de cinc a Macondo, mucho antes de que la compañía bananera las pusiera de moda, sólo
por techar con ellas el dormitorio de Petra Cates y solazarse con la impresión de intimidad pro-
funda que en aquella época le producía la crepitación de la lluvia, Pero hasta esos recuerdos locos
de su juventud estrafalaria lo dejaban impávido, como si en la última parranda hubiera agotado
sus cuotas de salacidad, y sólo le hubiera quedado el premio maravilloso de poder evocarías sin
amargura ni arrepentimientos. Hubiera podido pensarse que el diluvio le había dado la
oportunidad de sentarse a reflexionar, y que el trajín de los alicates y las alcuzas le había
despertado la añoranza tardía de tantos oficios útiles como hubiera podido hacer y no hizo en la
vida, pero ni lo uno ni lo otro era cierto, porque la tentación de sedentarismo y domesticidad que
130