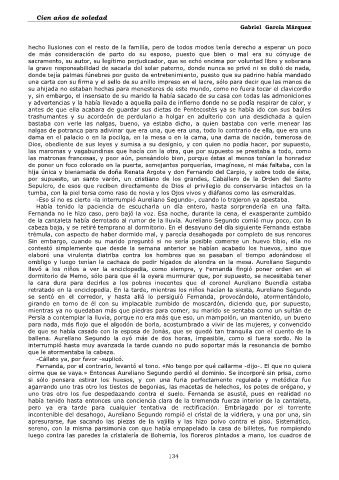Page 134 - Cien Años de Soledad
P. 134
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
hecho ilusiones con el resto de la familia, pero de todos modos tenía derecho a esperar un poco
de más consideración de parto do su esposo, puesto que bien o mal era su cónyuge de
sacramento, su autor, su legítimo perjudicador, que se echó encima por voluntad libre y soberana
la grave responsabilidad de sacarla del solar paterno, donde nunca se privé ni se dolió de nada,
donde tejía palmas fúnebres por gusto de entretenimiento, puesto que su padrino había mandado
una carta con su firma y el sello de su anillo impreso en el lacre, sólo para decir que las manos de
su ahijada no estaban hechas para menesteres de este mundo, como no fuera tocar el clavicordio
y, sin embargo, el insensato de su marido la había sacado de su casa con todas las admoniciones
y advertencias y la había llevado a aquella paila de infierno donde no se podía respirar de calor, y
antes de que ella acabara de guardar sus dietas de Pentecostés ya se había ido con sus baúles
trashumantes y su acordeón de perdulario a holgar en adulterio con una desdichada a quien
bastaba con verle las nalgas, bueno, ya estaba dicho, a quien bastaba con verle menear las
nalgas de potranca para adivinar que era una, que era una, todo lo contrario de ella, que era una
dama en el palacio o en la pocilga, en la mesa o en la cama, una dama de nación, temerosa de
Dios, obediente de sus leyes y sumisa a su designio, y con quien no podía hacer, por supuesto,
las maromas y vagabundinas que hacía con la otra, que por supuesto se prestaba a todo, como
las matronas francesas, y peor aún, pensándolo bien, porque éstas al menos tenían la honradez
de poner un foco colorado en la puerta, semejantes porquerías, imagínese, ni más faltaba, con la
hija única y bienamada de doña Renata Argote y don Fernando del Carpio, y sobre todo de éste,
por supuesto, un santo varón, un cristiano de los grandes, Caballero de la Orden del Santo
Sepulcro, de esos que reciben directamente de Dios el privilegio de conservarse intactos en la
tumba, con la piel tersa como raso de novia y los Ojos vivos y diáfanos como las esmeraldas.
-Eso sí no es cierto -la interrumpió Aureliano Segundo-, cuando lo trajeron ya apestaba.
Había tenido la paciencia de escucharla un día entero, hasta sorprendería en una falta.
Fernanda no le hizo caso, pero bajó la voz. Esa noche, durante la cena, el exasperante zumbido
de la cantaleta había derrotado al rumor de la lluvia. Aureliano Segundo comió muy poco, con la
cabeza baja, y se retiré temprano al dormitorio. En el desayuno del día siguiente Fernanda estaba
trémula, con aspecto de haber dormido mal, y parecía desahogada por completo de sus rencores
Sin embargo, cuando su marido preguntó si no sería posible comerse un huevo tibio, ella no
contestó simplemente que desde la semana anterior se habían acabado los huevos, sino que
elaboré una virulenta diatriba contra los hombres que se pasaban el tiempo adorándose el
ombligo y luego tenían la cachaza de pedir hígados de alondra en la mesa. Aureliano Segundo
llevó a los niños a ver la enciclopedia, como siempre, y Fernanda fingió poner orden en el
dormitorio de Memo, sólo para que él la oyera murmurar que, por supuesto, se necesitaba tener
la cara dura para decirles a los pobres inocentes que el coronel Aureliano Buendía estaba
retratado en la enciclopedia. En la tarde, mientras los niños hacían la siesta, Aureliano Segundo
se sentó en el corredor, y hasta allá lo persiguió Fernanda, provocándolo, atormentándolo,
girando en torno de él con su implacable zumbido de moscardón, diciendo que, por supuesto,
mientras ya no quedaban más que piedras para comer, su marido se sentaba como un sultán de
Persia a contemplar la lluvia, porque no era más que eso, un mampolón, un mantenido, un bueno
para nada, más flojo que el algodón de borla, acostumbrado a vivir de las mujeres, y convencido
de que se había casado con la esposa de Jonás, que se quedó tan tranquila con el cuento de la
ballena. Aureliano Segundo la oyó más de dos horas, impasible, como si fuera sordo. No la
interrumpió hasta muy avanzada la tarde cuando no pudo soportar más la resonancia de bombo
que le atormentaba la cabeza.
-Cállate ya, por favor -suplicó.
Fernanda, por el contrario, levantó el tono. «No tengo por qué callarme -dijo-. El que no quiera
oírme que se vaya.» Entonces Aureliano Segundo perdió el dominio. Se incorporé sin prisa, como
si sólo pensara estirar los huesos, y con una furia perfectamente regulada y metódica fue
agarrando uno tras otro los tiestos de begonias, las macetas de helechos, los potes de orégano, y
uno tras otro los fue despedazando contra el suelo. Fernanda se asusté, pues en realidad no
había tenido hasta entonces una conciencia clara de la tremenda fuerza interior de la cantaleta,
pero ya era tarde para cualquier tentativa de rectificación. Embriagado por el torrente
incontenible del desahogo, Aureliano Segundo rompió el cristal de la vidriera, y una por una, sin
apresurarse, fue sacando las piezas de la vajilla y las hizo polvo contra el piso. Sistemático,
sereno, con la misma parsimonia con que había empapelado la casa de billetes, fue rompiendo
luego contra las paredes la cristalería de Bohemia, los floreros pintados a mano, los cuadros de
134