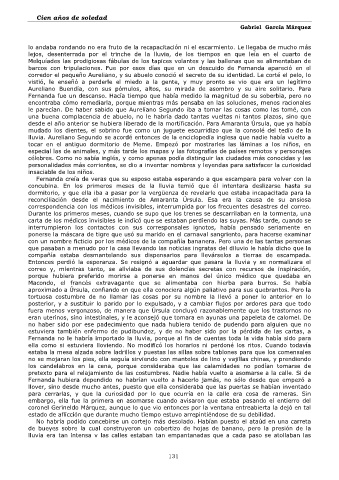Page 131 - Cien Años de Soledad
P. 131
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
lo andaba rondando no era fruto de la recapacitación ni el escarmiento. Le llegaba de mucho más
lejos, desenterrada por el trinche de la lluvia, de los tiempos en que leía en el cuarto de
Melquíades las prodigiosas fábulas de los tapices volantes y las ballenas que se alimentaban de
barcos con tripulaciones. Fue por esos días que en un descuido de Fernanda apareció en el
corredor el pequeño Aureliano, y su abuelo conoció el secreto de su identidad. Le corté el pelo, lo
vistió, le enseñó a perderle el miedo a la gente, y muy pronto se vio que era un legítimo
Aureliano Buendía, con sus pómulos, altos, su mirada de asombro y su aire solitario. Para
Fernanda fue un descanso. Hacía tiempo que había medido la magnitud de su soberbia, pero no
encontraba cómo remediarla, porque mientras más pensaba en las soluciones, menos racionales
le parecían. De haber sabido que Aureliano Segundo iba a tomar las cosas como las tomé, con
una buena complacencia de abuelo, no le habría dado tantas vueltas ni tantos plazos, sino que
desde el año anterior se hubiera liberado de la mortificación. Para Amaranta Úrsula, que ya había
mudado los dientes, el sobrino fue como un juguete escurridizo que la consolé del tedio de la
lluvia. Aureliano Segundo se acordé entonces de la enciclopedia inglesa que nadie había vuelto a
tocar en el antiguo dormitorio de Meme. Empezó por mostrarles las láminas a los niños, en
especial las de animales, y más tarde los mapas y las fotografías de países remotos y personajes
célebres. Como no sabía inglés, y como apenas podía distinguir las ciudades más conocidas y las
personalidades más corrientes, se dio a inventar nombres y leyendas para satisfacer la curiosidad
insaciable de los niños.
Fernanda creía de veras que su esposo estaba esperando a que escampara para volver con la
concubina. En los primeros meses de la lluvia temió que él intentara deslizarse hasta su
dormitorio, y que ella iba a pasar por la vergüenza de revelarle que estaba incapacitada para la
reconciliación desde el nacimiento de Amaranta Úrsula. Esa era la causa de su ansiosa
correspondencia con los médicos invisibles, interrumpida por los frecuentes desastres del correo.
Durante los primeros meses, cuando se supo que los trenes se descarrilaban en la tormenta, una
carta de los médicos invisibles le indicó que se estaban perdiendo las suyas. Más tarde, cuando se
interrumpieron los contactos con sus corresponsales ignotos, había pensado seriamente en
ponerse la máscara de tigre que usó su marido en el carnaval sangriento, para hacerse examinar
con un nombre ficticio por los médicos de la compañía bananera. Pero una de las tantas personas
que pasaban a menudo por la casa llevando las noticias ingratas del diluvio le había dicho que la
compañía estaba desmantelando sus dispensarios para llevárselos a tierras de escampada.
Entonces perdió la esperanza. Se resignó a aguardar que pasara la lluvia y se normalizara el
correo y, mientras tanto, se aliviaba de sus dolencias secretas con recursos de inspiración,
porque hubiera preferido morirse a ponerse en manos del único médico que quedaba en
Macondo, el francés extravagante que se alimentaba con hierba para burros. Se había
aproximado a Úrsula, confiando en que ella conociera algún paliativo para sus quebrantos. Pero la
tortuosa costumbre de no llamar las cosas por su nombre la llevó a poner lo anterior en lo
posterior, y a sustituir lo parido por lo expulsado, y a cambiar flujos por ardores para que todo
fuera menos vergonzoso, de manera que Úrsula concluyó razonablemente que los trastornos no
eran uterinos, sino intestinales, y le aconsejó que tomara en ayunas una papeleta de calomel. De
no haber sido por ese padecimiento que nada hubiera tenido de pudendo para alguien que no
estuviera también enfermo de pudibundez, y de no haber sido por la pérdida de las cartas, a
Fernanda no le habría importado la lluvia, porque al fin de cuentas toda la vida había sido para
ella como si estuviera lloviendo. No modificó los horarios ni perdoné los ritos. Cuando todavía
estaba la mesa alzada sobre ladrillos y puestas las sillas sobre tablones para que los comensales
no se mojaran los pies, ella seguía sirviendo con manteles de lino y vajillas chinas, y prendiendo
los candelabros en la cena, porque consideraba que las calamidades no podían tomarse de
pretexto para el relajamiento de las costumbres. Nadie había vuelto a asomarse a la calle. Si de
Fernanda hubiera dependido no habrían vuelto a hacerlo jamás, no sólo desde que empezó a
llover, sino desde mucho antes, puesto que ella consideraba que las puertas se habían inventado
para cerrarlas, y que la curiosidad por lo que ocurría en la calle era cosa de rameras. Sin
embargo, ella fue la primera en asomarse cuando avisaron que estaba pasando el entierro del
coronel Gerineldo Márquez, aunque lo que vio entonces por la ventana entreabierta la dejó en tal
estado de aflicción que durante mucho tiempo estuvo arrepintiéndose de su debilidad.
No habría podido concebirse un cortejo más desolado. Habían puesto el ataúd en una carreta
de bueyes sobre la cual construyeron un cobertizo de hojas de banano, pero la presión de la
lluvia era tan intensa v las calles estaban tan empantanadas que a cada paso se atollaban las
131