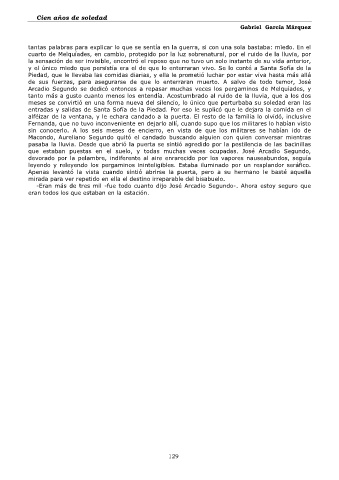Page 129 - Cien Años de Soledad
P. 129
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
tantas palabras para explicar lo que se sentía en la guerra, si con una sola bastaba: miedo. En el
cuarto de Melquíades, en cambio, protegido por la luz sobrenatural, por el ruido de la lluvia, por
la sensación de ser invisible, encontró el reposo que no tuvo un solo instante de su vida anterior,
y el único miedo que persistía era el de que lo enterraran vivo. Se lo conté a Santa Sofía de la
Piedad, que le llevaba las comidas diarias, y ella le prometió luchar por estar viva hasta más allá
de sus fuerzas, para asegurarse de que lo enterraran muerto. A salvo de todo temor, José
Arcadio Segundo se dedicó entonces a repasar muchas veces los pergaminos de Melquíades, y
tanto más a gusto cuanto menos los entendía. Acostumbrado al ruido de la lluvia, que a los dos
meses se convirtió en una forma nueva del silencio, lo único que perturbaba su soledad eran las
entradas y salidas de Santa Sofía de la Piedad. Por eso le suplicó que le dejara la comida en el
alféizar de la ventana, y le echara candado a la puerta. El resto de la familia lo olvidó, inclusive
Fernanda, que no tuvo inconveniente en dejarlo allí, cuando supo que los militares lo habían visto
sin conocerlo. A los seis meses de encierro, en vista de que los militares se habían ido de
Macondo, Aureliano Segundo quitó el candado buscando alguien con quien conversar mientras
pasaba la lluvia. Desde que abrió la puerta se sintió agredido por la pestilencia de las bacinillas
que estaban puestas en el suelo, y todas muchas veces ocupadas. José Arcadio Segundo,
devorado por la pelambre, indiferente al aire enrarecido por los vapores nauseabundos, seguía
leyendo y releyendo los pergaminos ininteligibles. Estaba iluminado por un resplandor seráfico.
Apenas levantó la vista cuando sintió abrirse la puerta, pero a su hermano le basté aquella
mirada para ver repetido en ella el destino irreparable del bisabuelo.
-Eran más de tres mil -fue todo cuanto dijo José Arcadio Segundo-. Ahora estoy seguro que
eran todos los que estaban en la estación.
129