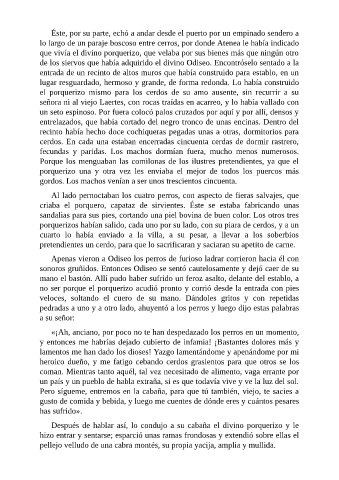Page 145 - La Odisea alt.
P. 145
Éste, por su parte, echó a andar desde el puerto por un empinado sendero a
lo largo de un paraje boscoso entre cerros, por donde Atenea le había indicado
que vivía el divino porquerizo, que velaba por sus bienes más que ningún otro
de los siervos que había adquirido el divino Odiseo. Encontróselo sentado a la
entrada de un recinto de altos muros que había construido para establo, en un
lugar resguardado, hermoso y grande, de forma redonda. Lo había construido
el porquerizo mismo para los cerdos de su amo ausente, sin recurrir a su
señora ni al viejo Laertes, con rocas traídas en acarreo, y lo había vallado con
un seto espinoso. Por fuera colocó palos cruzados por aquí y por allí, densos y
entrelazados, que había cortado del negro tronco de unas encinas. Dentro del
recinto había hecho doce cochiqueras pegadas unas a otras, dormitorios para
cerdos. En cada una estaban encerradas cincuenta cerdas de dormir rastrero,
fecundas y paridas. Los machos dormían fuera, mucho menos numerosos.
Porque los menguaban las comilonas de los ilustres pretendientes, ya que el
porquerizo una y otra vez les enviaba el mejor de todos los puercos más
gordos. Los machos venían a ser unos trescientos cincuenta.
Al lado pernoctaban los cuatro perros, con aspecto de fieras salvajes, que
criaba el porquero, capataz de sirvientes. Éste se estaba fabricando unas
sandalias para sus pies, cortando una piel bovina de buen color. Los otros tres
porquerizos habían salido, cada uno por su lado, con su piara de cerdos, y a un
cuarto lo había enviado a la villa, a su pesar, a llevar a los soberbios
pretendientes un cerdo, para que lo sacrificaran y saciaran su apetito de carne.
Apenas vieron a Odiseo los perros de furioso ladrar corrieron hacia él con
sonoros gruñidos. Entonces Odiseo se sentó cautelosamente y dejó caer de su
mano el bastón. Allí pudo haber sufrido un feroz asalto, delante del establo, a
no ser porque el porquerizo acudió pronto y corrió desde la entrada con pies
veloces, soltando el cuero de su mano. Dándoles gritos y con repetidas
pedradas a uno y a otro lado, ahuyentó a los perros y luego dijo estas palabras
a su señor:
«¡Ah, anciano, por poco no te han despedazado los perros en un momento,
y entonces me habrías dejado cubierto de infamia! ¡Bastantes dolores más y
lamentos me han dado los dioses! Yazgo lamentándome y apenándome por mi
heroico dueño, y me fatigo cebando cerdos grasientos para que otros se los
coman. Mientras tanto aquél, tal vez necesitado de alimento, vaga errante por
un país y un pueblo de habla extraña, si es que todavía vive y ve la luz del sol.
Pero sígueme, entremos en la cabaña, para que tú también, viejo, te sacies a
gusto de comida y bebida, y luego me cuentes de dónde eres y cuántos pesares
has sufrido».
Después de hablar así, lo condujo a su cabaña el divino porquerizo y le
hizo entrar y sentarse; esparció unas ramas frondosas y extendió sobre ellas el
pellejo velludo de una cabra montés, su propia yacija, amplia y mullida.