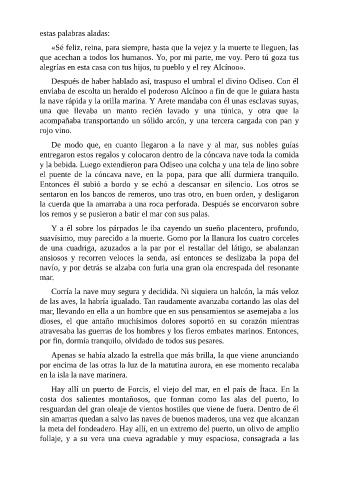Page 137 - La Odisea alt.
P. 137
estas palabras aladas:
«Sé feliz, reina, para siempre, hasta que la vejez y la muerte te lleguen, las
que acechan a todos los humanos. Yo, por mi parte, me voy. Pero tú goza tus
alegrías en esta casa con tus hijos, tu pueblo y el rey Alcínoo».
Después de haber hablado así, traspuso el umbral el divino Odiseo. Con él
enviaba de escolta un heraldo el poderoso Alcínoo a fin de que le guiara hasta
la nave rápida y la orilla marina. Y Arete mandaba con él unas esclavas suyas,
una que llevaba un manto recién lavado y una túnica, y otra que la
acompañaba transportando un sólido arcón, y una tercera cargada con pan y
rojo vino.
De modo que, en cuanto llegaron a la nave y al mar, sus nobles guías
entregaron estos regalos y colocaron dentro de la cóncava nave toda la comida
y la bebida. Luego extendieron para Odiseo una colcha y una tela de lino sobre
el puente de la cóncava nave, en la popa, para que allí durmiera tranquilo.
Entonces él subió a bordo y se echó a descansar en silencio. Los otros se
sentaron en los bancos de remeros, uno tras otro, en buen orden, y desligaron
la cuerda que la amarraba a una roca perforada. Después se encorvaron sobre
los remos y se pusieron a batir el mar con sus palas.
Y a él sobre los párpados le iba cayendo un sueño placentero, profundo,
suavísimo, muy parecido a la muerte. Gomo por la llanura los cuatro corceles
de una cuadriga, azuzados a la par por el restallar del látigo, se abalanzan
ansiosos y recorren veloces la senda, así entonces se deslizaba la popa del
navío, y por detrás se alzaba con furia una gran ola encrespada del resonante
mar.
Corría la nave muy segura y decidida. Ni siquiera un halcón, la más veloz
de las aves, la habría igualado. Tan raudamente avanzaba cortando las olas del
mar, llevando en ella a un hombre que en sus pensamientos se asemejaba a los
dioses, el que antaño muchísimos dolores soportó en su corazón mientras
atravesaba las guerras de los hombres y los fieros embates marinos. Entonces,
por fin, dormía tranquilo, olvidado de todos sus pesares.
Apenas se había alzado la estrella que más brilla, la que viene anunciando
por encima de las otras la luz de la matutina aurora, en ese momento recalaba
en la isla la nave marinera.
Hay allí un puerto de Forcis, el viejo del mar, en el país de Ítaca. En la
costa dos salientes montañosos, que forman como las alas del puerto, lo
resguardan del gran oleaje de vientos hostiles que viene de fuera. Dentro de él
sin amarras quedan a salvo las naves de buenos maderos, una vez que alcanzan
la meta del fondeadero. Hay allí, en un extremo del puerto, un olivo de amplio
follaje, y a su vera una cueva agradable y muy espaciosa, consagrada a las