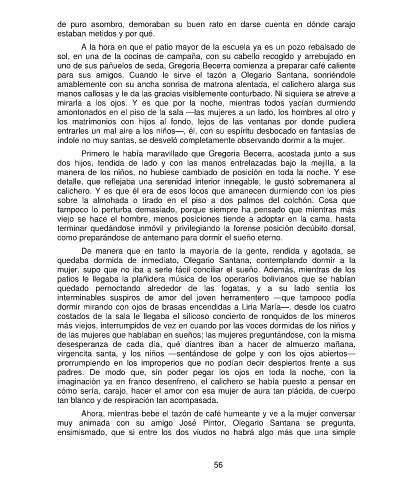Page 56 - Santa María de las Flores Negras
P. 56
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
de puro asombro, demoraban su buen rato en darse cuenta en dónde carajo
estaban metidos y por qué.
A la hora en que el patio mayor de la escuela ya es un pozo rebalsado de
sol, en una de la cocinas de campaña, con su cabello recogido y arrebujado en
uno de sus pañuelos de seda, Gregoria Becerra comienza a preparar café caliente
para sus amigos. Cuando le sirve el tazón a Olegario Santana, sonriéndole
amablemente con su ancha sonrisa de matrona alentada, el calichero alarga sus
manos callosas y le da las gracias visiblemente conturbado. Ni siquiera se atreve a
mirarla a los ojos. Y es que por la noche, mientras todos yacían durmiendo
amontonados en el piso de la sala —las mujeres a un lado, los hombres al otro y
los matrimonios con hijos al fondo, lejos de las ventanas por donde pudiera
entrarles un mal aire a los niños—, él, con su espíritu desbocado en fantasías de
índole no muy santas, se desveló completamente observando dormir a la mujer.
Primero le había maravillado que Gregoria Becerra, acostada junto a sus
dos hijos, tendida de lado y con las manos entrelazadas bajo la mejilla, a la
manera de los niños, no hubiese cambiado de posición en toda la noche. Y ese
detalle, que reflejaba una serenidad interior innegable, le gustó sobremanera al
calichero. Y es que él era de esos locos que amanecen durmiendo con los pies
sobre la almohada o tirado en el piso a dos palmos del colchón. Cosa que
tampoco lo perturba demasiado, porque siempre ha pensado que mientras más
viejo se hace el hombre, menos posiciones tiende a adoptar en la cama, hasta
terminar quedándose inmóvil y privilegiando la forense posición decúbito dorsal,
como preparándose de antemano para dormir el sueño eterno.
De manera que en tanto la mayoría de la gente, rendida y agotada, se
quedaba dormida de inmediato, Olegario Santana, contemplando dormir a la
mujer, supo que no iba a serle fácil conciliar el sueño. Además, mientras de los
patios le llegaba la plañidera música de los operarios bolivianos que se habían
quedado pernoctando alrededor de las fogatas, y a su lado sentía los
interminables suspiros de amor del joven herramentero —que tampoco podía
dormir mirando con ojos de brasas encendidas a Liria María—, desde los cuatro
costados de la sala le llegaba el silicoso concierto de ronquidos de los mineros
más viejos, interrumpidos de vez en cuando por las voces dormidas de los niños y
de las mujeres que hablaban en sueños; las mujeres preguntándose, con la misma
desesperanza de cada día, qué diantres iban a hacer de almuerzo mañana,
virgencita santa, y los niños —sentándose de golpe y con los ojos abiertos—
prorrumpiendo en los improperios que no podían decir despiertos frente a sus
padres. De modo que, sin poder pegar los ojos en toda la noche, con la
imaginación ya en franco desenfreno, el calichero se había puesto a pensar en
cómo sería, carajo, hacer el amor con esa mujer de aura tan plácida, de cuerpo
tan blanco y de respiración tan acompasada.
Ahora, mientras bebe el tazón de café humeante y ve a la mujer conversar
muy animada con su amigo José Pintor, Olegario Santana se pregunta,
ensimismado, que si entre los dos viudos no habrá algo más que una simple
56