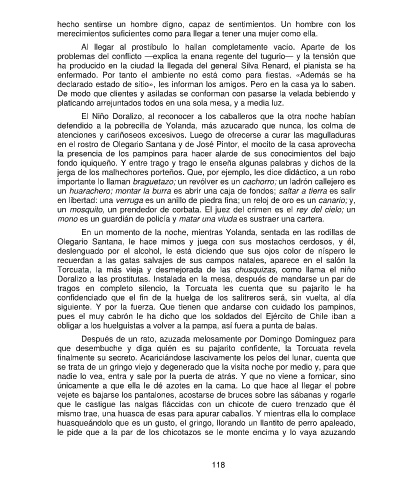Page 118 - Santa María de las Flores Negras
P. 118
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
hecho sentirse un hombre digno, capaz de sentimientos. Un hombre con los
merecimientos suficientes como para llegar a tener una mujer como ella.
Al llegar al prostíbulo lo hallan completamente vacío. Aparte de los
problemas del conflicto —explica la enana regente del tugurio— y la tensión que
ha producido en la ciudad la llegada del general Silva Renard, el pianista se ha
enfermado. Por tanto el ambiente no está como para fiestas. «Además se ha
declarado estado de sitio», les informan los amigos. Pero en la casa ya lo saben.
De modo que clientes y asiladas se conforman con pasarse la velada bebiendo y
platicando arrejuntados todos en una sola mesa, y a media luz.
El Niño Doralizo, al reconocer a los caballeros que la otra noche habían
defendido a la pobrecilla de Yolanda, más azucarado que nunca, los colma de
atenciones y cariñoseos excesivos. Luego de ofrecerse a curar las magulladuras
en el rostro de Olegario Santana y de José Pintor, el mocito de la casa aprovecha
la presencia de los pampinos para hacer alarde de sus conocimientos del bajo
fondo iquiqueño. Y entre trago y trago le enseña algunas palabras y dichos de la
jerga de los malhechores porteños. Que, por ejemplo, les dice didáctico, a un robo
importante lo llaman braguetazo; un revólver es un cachorro; un ladrón callejero es
un huarachero; montar la burra es abrir una caja de fondos; saltar a tierra es salir
en libertad: una verruga es un anillo de piedra fina; un reloj de oro es un canario; y,
un mosquito, un prendedor de corbata. El juez del crimen es el rey del cielo; un
mono es un guardián de policía y matar una viuda es sustraer una cartera.
En un momento de la noche, mientras Yolanda, sentada en las rodillas de
Olegario Santana, le hace mimos y juega con sus mostachos cerdosos, y él,
deslenguado por el alcohol, le está diciendo que sus ojos color de níspero le
recuerdan a las gatas salvajes de sus campos natales, aparece en el salón la
Torcuata, la más vieja y desmejorada de las chusquizas, como llama el niño
Doralizo a las prostitutas. Instalada en la mesa, después de mandarse un par de
tragos en completo silencio, la Torcuata les cuenta que su pajarito le ha
confidenciado que el fin de la huelga de los salitreros será, sin vuelta, al día
siguiente. Y por la fuerza. Que tienen que andarse con cuidado los pampinos,
pues el muy cabrón le ha dicho que los soldados del Ejército de Chile iban a
obligar a los huelguistas a volver a la pampa, así fuera a punta de balas.
Después de un rato, azuzada melosamente por Domingo Domínguez para
que desembuche y diga quién es su pajarito confidente, la Torcuata revela
finalmente su secreto. Acariciándose lascivamente los pelos del lunar, cuenta que
se trata de un gringo viejo y degenerado que la visita noche por medio y, para que
nadie lo vea, entra y sale por la puerta de atrás. Y que no viene a fornicar, sino
únicamente a que ella le dé azotes en la cama. Lo que hace al llegar el pobre
vejete es bajarse los pantalones, acostarse de bruces sobre las sábanas y rogarle
que le castigue las nalgas fláccidas con un chicote de cuero trenzado que él
mismo trae, una huasca de esas para apurar caballos. Y mientras ella lo complace
huasqueándolo que es un gusto, el gringo, llorando un llantito de perro apaleado,
le pide que a la par de los chicotazos se le monte encima y lo vaya azuzando
118