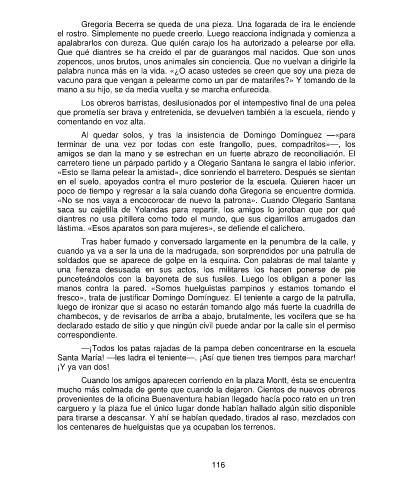Page 116 - Santa María de las Flores Negras
P. 116
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
Gregoria Becerra se queda de una pieza. Una fogarada de ira le enciende
el rostro. Simplemente no puede creerlo. Luego reacciona indignada y comienza a
apalabrarlos con dureza. Que quién carajo los ha autorizado a pelearse por ella.
Que qué diantres se ha creído el par de guarangos mal nacidos. Que son unos
zopencos, unos brutos, unos animales sin conciencia. Que no vuelvan a dirigirle la
palabra nunca más en la vida. «¿O acaso ustedes se creen que soy una pieza de
vacuno para que vengan a pelearme como un par de matarifes?» Y tomando de la
mano a su hijo, se da media vuelta y se marcha enfurecida.
Los obreros barristas, desilusionados por el intempestivo final de una pelea
que prometía ser brava y entretenida, se devuelven también a la escuela, riendo y
comentando en voz alta.
Al quedar solos, y tras la insistencia de Domingo Domínguez —«para
terminar de una vez por todas con este frangollo, pues, compadritos»—, los
amigos se dan la mano y se estrechan en un fuerte abrazo de reconciliación. El
carretero tiene un párpado partido y a Olegario Santana le sangra el labio inferior.
«Esto se llama pelear la amistad», dice sonriendo el barretero. Después se sientan
en el suelo, apoyados contra el muro posterior de la escuela. Quieren hacer un
poco de tiempo y regresar a la sala cuando doña Gregoria se encuentre dormida.
«No se nos vaya a encocorocar de nuevo la patrona». Cuando Olegario Santana
saca su cajetilla de Yolandas para repartir, los amigos lo joroban que por qué
diantres no usa pitillera como todo el mundo, que sus cigarrillos arrugados dan
lástima. «Esos aparatos son para mujeres», se defiende el calichero.
Tras haber fumado y conversado largamente en la penumbra de la calle, y
cuando ya va a ser la una de la madrugada, son sorprendidos por una patrulla de
soldados que se aparece de golpe en la esquina. Con palabras de mal talante y
una fiereza desusada en sus actos, los militares los hacen ponerse de pie
punceteándolos con la bayoneta de sus fusiles. Luego los obligan a poner las
manos contra la pared. «Somos huelguistas pampinos y estamos tomando el
fresco», trata de justificar Domingo Domínguez. El teniente a cargo de la patrulla,
luego de ironizar que si acaso no estarán tomando algo más fuerte la cuadrilla de
chambecos, y de revisarlos de arriba a abajo, brutalmente, les vocifera que se ha
declarado estado de sitio y que ningún civil puede andar por la calle sin el permiso
correspondiente.
—¡Todos los patas rajadas de la pampa deben concentrarse en la escuela
Santa María! —les ladra el teniente—. ¡Así que tienen tres tiempos para marchar!
¡Y ya van dos!
Cuando los amigos aparecen corriendo en la plaza Montt, ésta se encuentra
mucho más colmada de gente que cuando la dejaron. Cientos de nuevos obreros
provenientes de la oficina Buenaventura habían llegado hacía poco rato en un tren
carguero y la plaza fue el único lugar donde habían hallado algún sitio disponible
para tirarse a descansar. Y ahí se habían quedado, tirados al raso, mezclados con
los centenares de huelguistas que ya ocupaban los terrenos.
116