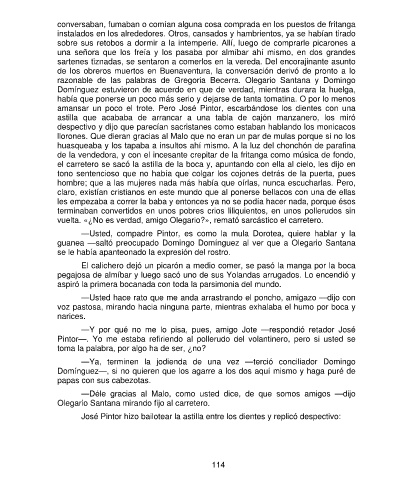Page 114 - Santa María de las Flores Negras
P. 114
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
conversaban, fumaban o comían alguna cosa comprada en los puestos de fritanga
instalados en los alrededores. Otros, cansados y hambrientos, ya se habían tirado
sobre sus retobos a dormir a la intemperie. Allí, luego de comprarle picarones a
una señora que los freía y los pasaba por almíbar ahí mismo, en dos grandes
sartenes tiznadas, se sentaron a comerlos en la vereda. Del encorajinante asunto
de los obreros muertos en Buenaventura, la conversación derivó de pronto a lo
razonable de las palabras de Gregoria Becerra. Olegario Santana y Domingo
Domínguez estuvieron de acuerdo en que de verdad, mientras durara la huelga,
había que ponerse un poco más serio y dejarse de tanta tomatina. O por lo menos
amansar un poco el trote. Pero José Pintor, escarbándose los dientes con una
astilla que acababa de arrancar a una tabla de cajón manzanero, los miró
despectivo y dijo que parecían sacristanes como estaban hablando los monicacos
llorones. Que dieran gracias al Malo que no eran un par de mulas porque si no los
huasqueaba y los tapaba a insultos ahí mismo. A la luz del chonchón de parafina
de la vendedora, y con el incesante crepitar de la fritanga como música de fondo,
el carretero se sacó la astilla de la boca y, apuntando con ella al cielo, les dijo en
tono sentencioso que no había que colgar los cojones detrás de la puerta, pues
hombre; que a las mujeres nada más había que oírlas, nunca escucharlas. Pero,
claro, existían cristianos en este mundo que al ponerse bellacos con una de ellas
les empezaba a correr la baba y entonces ya no se podía hacer nada, porque ésos
terminaban convertidos en unos pobres crios liliquientos, en unos pollerudos sin
vuelta. «¿No es verdad, amigo Olegario?», remató sarcástico el carretero.
—Usted, compadre Pintor, es como la mula Dorotea, quiere hablar y la
guanea —saltó preocupado Domingo Domínguez al ver que a Olegario Santana
se le había apanteonado la expresión del rostro.
El calichero dejó un picarón a medio comer, se pasó la manga por la boca
pegajosa de almíbar y luego sacó uno de sus Yolandas arrugados. Lo encendió y
aspiró la primera bocanada con toda la parsimonia del mundo.
—Usted hace rato que me anda arrastrando el poncho, amigazo —dijo con
voz pastosa, mirando hacia ninguna parte, mientras exhalaba el humo por boca y
narices.
—Y por qué no me lo pisa, pues, amigo Jote —respondió retador José
Pintor—. Yo me estaba refiriendo al pollerudo del volantinero, pero si usted se
toma la palabra, por algo ha de ser, ¿no?
—Ya, terminen la jodienda de una vez —terció conciliador Domingo
Domínguez—, si no quieren que los agarre a los dos aquí mismo y haga puré de
papas con sus cabezotas.
—Déle gracias al Malo, como usted dice, de que somos amigos —dijo
Olegario Santana mirando fijo al carretero.
José Pintor hizo bailotear la astilla entre los dientes y replicó despectivo:
114