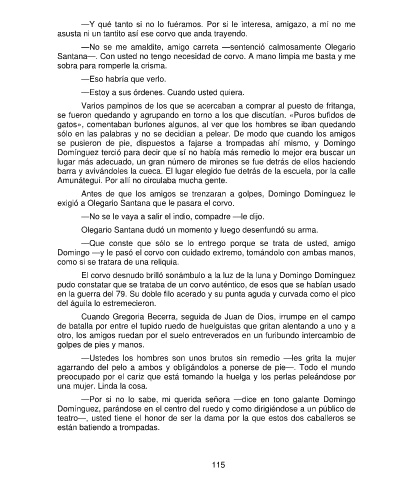Page 115 - Santa María de las Flores Negras
P. 115
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
—Y qué tanto si no lo fuéramos. Por si le interesa, amigazo, a mí no me
asusta ni un tantito así ese corvo que anda trayendo.
—No se me amaldite, amigo carreta —sentenció calmosamente Olegario
Santana—. Con usted no tengo necesidad de corvo. A mano limpia me basta y me
sobra para romperle la crisma.
—Eso habría que verlo.
—Estoy a sus órdenes. Cuando usted quiera.
Varios pampinos de los que se acercaban a comprar al puesto de fritanga,
se fueron quedando y agrupando en torno a los que discutían. «Puros bufidos de
gatos», comentaban burlones algunos, al ver que los hombres se iban quedando
sólo en las palabras y no se decidían a pelear. De modo que cuando los amigos
se pusieron de pie, dispuestos a fajarse a trompadas ahí mismo, y Domingo
Domínguez terció para decir que sí no había más remedio lo mejor era buscar un
lugar más adecuado, un gran número de mirones se fue detrás de ellos haciendo
barra y avivándoles la cueca. El lugar elegido fue detrás de la escuela, por la calle
Amunátegui. Por allí no circulaba mucha gente.
Antes de que los amigos se trenzaran a golpes, Domingo Domínguez le
exigió a Olegario Santana que le pasara el corvo.
—No se le vaya a salir el indio, compadre —le dijo.
Olegario Santana dudó un momento y luego desenfundó su arma.
—Que conste que sólo se lo entrego porque se trata de usted, amigo
Domingo —y le pasó el corvo con cuidado extremo, tomándolo con ambas manos,
como si se tratara de una reliquia.
El corvo desnudo brilló sonámbulo a la luz de la luna y Domingo Domínguez
pudo constatar que se trataba de un corvo auténtico, de esos que se habían usado
en la guerra del 79. Su doble filo acerado y su punta aguda y curvada como el pico
del águila lo estremecieron.
Cuando Gregoria Becerra, seguida de Juan de Dios, irrumpe en el campo
de batalla por entre el tupido ruedo de huelguistas que gritan alentando a uno y a
otro, los amigos ruedan por el suelo entreverados en un furibundo intercambio de
golpes de pies y manos.
—Ustedes los hombres son unos brutos sin remedio —les grita la mujer
agarrando del pelo a ambos y obligándolos a ponerse de pie—. Todo el mundo
preocupado por el cariz que está tomando la huelga y los perlas peleándose por
una mujer. Linda la cosa.
—Por si no lo sabe, mi querida señora —dice en tono galante Domingo
Domínguez, parándose en el centro del ruedo y como dirigiéndose a un público de
teatro—, usted tiene el honor de ser la dama por la que estos dos caballeros se
están batiendo a trompadas.
115