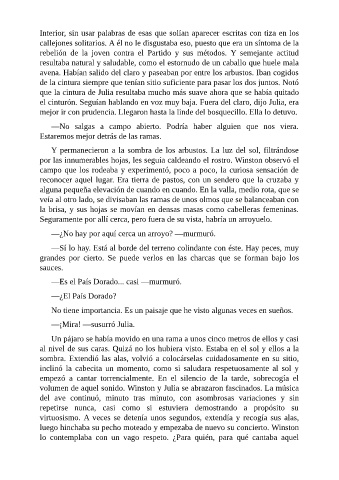Page 86 - 1984
P. 86
Interior, sin usar palabras de esas que solían aparecer escritas con tiza en los
callejones solitarios. A él no le disgustaba eso, puesto que era un síntoma de la
rebelión de la joven contra el Partido y sus métodos. Y semejante actitud
resultaba natural y saludable, como el estornudo de un caballo que huele mala
avena. Habían salido del claro y paseaban por entre los arbustos. Iban cogidos
de la cintura siempre que tenían sitio suficiente para pasar los dos juntos. Notó
que la cintura de Julia resultaba mucho más suave ahora que se había quitado
el cinturón. Seguían hablando en voz muy baja. Fuera del claro, dijo Julia, era
mejor ir con prudencia. Llegaron hasta la linde del bosquecillo. Ella lo detuvo.
—No salgas a campo abierto. Podría haber alguien que nos viera.
Estaremos mejor detrás de las ramas.
Y permanecieron a la sombra de los arbustos. La luz del sol, filtrándose
por las innumerables hojas, les seguía caldeando el rostro. Winston observó el
campo que los rodeaba y experimentó, poco a poco, la curiosa sensación de
reconocer aquel lugar. Era tierra de pastos, con un sendero que la cruzaba y
alguna pequeña elevación de cuando en cuando. En la valla, medio rota, que se
veía al otro lado, se divisaban las ramas de unos olmos que se balanceaban con
la brisa, y sus hojas se movían en densas masas como cabelleras femeninas.
Seguramente por allí cerca, pero fuera de su vista, habría un arroyuelo.
—¿No hay por aquí cerca un arroyo? —murmuró.
—Sí lo hay. Está al borde del terreno colindante con éste. Hay peces, muy
grandes por cierto. Se puede verlos en las charcas que se forman bajo los
sauces.
—Es el País Dorado... casi —murmuró.
—¿El País Dorado?
No tiene importancia. Es un paisaje que he visto algunas veces en sueños.
—¡Mira! —susurró Julia.
Un pájaro se había movido en una rama a unos cinco metros de ellos y casi
al nivel de sus caras. Quizá no los hubiera visto. Estaba en el sol y ellos a la
sombra. Extendió las alas, volvió a colocárselas cuidadosamente en su sitio,
inclinó la cabecita un momento, como si saludara respetuosamente al sol y
empezó a cantar torrencialmente. En el silencio de la tarde, sobrecogía el
volumen de aquel sonido. Winston y Julia se abrazaron fascinados. La música
del ave continuó, minuto tras minuto, con asombrosas variaciones y sin
repetirse nunca, casi como si estuviera demostrando a propósito su
virtuosismo. A veces se detenía unos segundos, extendía y recogía sus alas,
luego hinchaba su pecho moteado y empezaba de nuevo su concierto. Winston
lo contemplaba con un vago respeto. ¿Para quién, para qué cantaba aquel