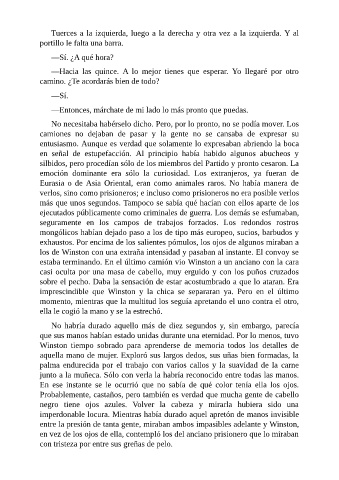Page 81 - 1984
P. 81
Tuerces a la izquierda, luego a la derecha y otra vez a la izquierda. Y al
portillo le falta una barra.
—Sí. ¿A qué hora?
—Hacia las quince. A lo mejor tienes que esperar. Yo llegaré por otro
camino. ¿Te acordarás bien de todo?
—Sí.
—Entonces, márchate de mi lado lo más pronto que puedas.
No necesitaba habérselo dicho. Pero, por lo pronto, no se podía mover. Los
camiones no dejaban de pasar y la gente no se cansaba de expresar su
entusiasmo. Aunque es verdad que solamente lo expresaban abriendo la boca
en señal de estupefacción. Al principio había habido algunos abucheos y
silbidos, pero procedían sólo de los miembros del Partido y pronto cesaron. La
emoción dominante era sólo la curiosidad. Los extranjeros, ya fueran de
Eurasia o de Asia Oriental, eran como animales raros. No había manera de
verlos, sino como prisioneros; e incluso como prisioneros no era posible verlos
más que unos segundos. Tampoco se sabía qué hacían con ellos aparte de los
ejecutados públicamente como criminales de guerra. Los demás se esfumaban,
seguramente en los campos de trabajos forzados. Los redondos rostros
mongólicos habían dejado paso a los de tipo más europeo, sucios, barbudos y
exhaustos. Por encima de los salientes pómulos, los ojos de algunos miraban a
los de Winston con una extraña intensidad y pasaban al instante. El convoy se
estaba terminando. En el último camión vio Winston a un anciano con la cara
casi oculta por una masa de cabello, muy erguido y con los puños cruzados
sobre el pecho. Daba la sensación de estar acostumbrado a que lo ataran. Era
imprescindible que Winston y la chica se separaran ya. Pero en el último
momento, mientras que la multitud los seguía apretando el uno contra el otro,
ella le cogió la mano y se la estrechó.
No habría durado aquello más de diez segundos y, sin embargo, parecía
que sus manos habían estado unidas durante una eternidad. Por lo menos, tuvo
Winston tiempo sobrado para aprenderse de memoria todos los detalles de
aquella mano de mujer. Exploró sus largos dedos, sus uñas bien formadas, la
palma endurecida por el trabajo con varios callos y la suavidad de la carne
junto a la muñeca. Sólo con verla la habría reconocido entre todas las manos.
En ese instante se le ocurrió que no sabía de qué color tenía ella los ojos.
Probablemente, castaños, pero también es verdad que mucha gente de cabello
negro tiene ojos azules. Volver la cabeza y mirarla hubiera sido una
imperdonable locura. Mientras había durado aquel apretón de manos invisible
entre la presión de tanta gente, miraban ambos impasibles adelante y Winston,
en vez de los ojos de ella, contempló los del anciano prisionero que lo miraban
con tristeza por entre sus greñas de pelo.