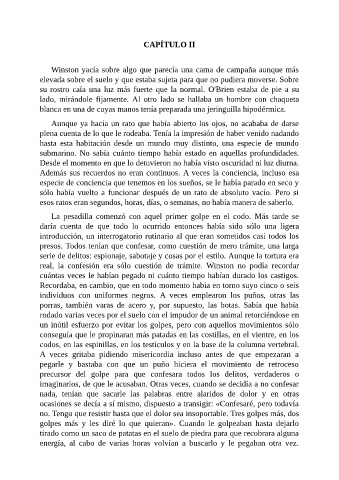Page 169 - 1984
P. 169
CAPÍTULO II
Winston yacía sobre algo que parecía una cama de campaña aunque más
elevada sobre el suelo y que estaba sujeta para que no pudiera moverse. Sobre
su rostro caía una luz más fuerte que la normal. O'Brien estaba de pie a su
lado, mirándole fijamente. Al otro lado se hallaba un hombre con chaqueta
blanca en una de cuyas manos tenía preparada una jeringuilla hipodérmica.
Aunque ya hacía un rato que había abierto los ojos, no acababa de darse
plena cuenta de lo que le rodeaba. Tenía la impresión de haber venido nadando
hasta esta habitación desde un mundo muy distinto, una especie de mundo
submarino. No sabía cuánto tiempo había estado en aquellas profundidades.
Desde el momento en que lo detuvieron no había visto oscuridad ni luz diurna.
Además sus recuerdos no eran continuos. A veces la conciencia, incluso esa
especie de conciencia que tenemos en los sueños, se le había parado en seco y
sólo había vuelto a funcionar después de un rato de absoluto vacío. Pero si
esos ratos eran segundos, horas, días, o semanas, no había manera de saberlo.
La pesadilla comenzó con aquel primer golpe en el codo. Más tarde se
daría cuenta de que todo lo ocurrido entonces había sido sólo una ligera
introducción, un interrogatorio rutinario al que eran sometidos casi todos los
presos. Todos tenían que confesar, como cuestión de mero trámite, una larga
serie de delitos: espionaje, sabotaje y cosas por el estilo. Aunque la tortura era
real, la confesión era sólo cuestión de trámite. Winston no podía recordar
cuántas veces le habían pegado ni cuánto tiempo habían durado los castigos.
Recordaba, en cambio, que en todo momento había en torno suyo cinco o seis
individuos con uniformes negros. A veces emplearon los puños, otras las
porras, también varas de acero y, por supuesto, las botas. Sabía que había
rodado varias veces por el suelo con el impudor de un animal retorciéndose en
un inútil esfuerzo por evitar los golpes, pero con aquellos movimientos sólo
conseguía que le propinaran más patadas en las costillas, en el vientre, en los
codos, en las espinillas, en los testículos y en la base de la columna vertebral.
A veces gritaba pidiendo misericordia incluso antes de que empezaran a
pegarle y bastaba con que un puño hiciera el movimiento de retroceso
precursor del golpe para que confesara todos los delitos, verdaderos o
imaginarios, de que le acusaban. Otras veces, cuando se decidía a no confesar
nada, tenían que sacarle las palabras entre alaridos de dolor y en otras
ocasiones se decía a sí mismo, dispuesto a transigir: «Confesaré, pero todavía
no. Tengo que resistir hasta que el dolor sea insoportable. Tres golpes más, dos
golpes más y les diré lo que quieran». Cuando le golpeaban hasta dejarlo
tirado como un saco de patatas en el suelo de piedra para que recobrara alguna
energía, al cabo de varias horas volvían a buscarlo y le pegaban otra vez.