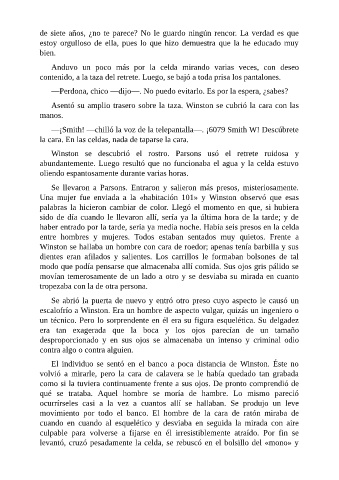Page 165 - 1984
P. 165
de siete años, ¿no te parece? No le guardo ningún rencor. La verdad es que
estoy orgulloso de ella, pues lo que hizo demuestra que la he educado muy
bien.
Anduvo un poco más por la celda mirando varias veces, con deseo
contenido, a la taza del retrete. Luego, se bajó a toda prisa los pantalones.
—Perdona, chico —dijo—. No puedo evitarlo. Es por la espera, ¿sabes?
Asentó su amplio trasero sobre la taza. Winston se cubrió la cara con las
manos.
—¡Smith! —chilló la voz de la telepantalla—. ¡6079 Smith W! Descúbrete
la cara. En las celdas, nada de taparse la cara.
Winston se descubrió el rostro. Parsons usó el retrete ruidosa y
abundantemente. Luego resultó que no funcionaba el agua y la celda estuvo
oliendo espantosamente durante varias horas.
Se llevaron a Parsons. Entraron y salieron más presos, misteriosamente.
Una mujer fue enviada a la «habitación 101» y Winston observó que esas
palabras la hicieron cambiar de color. Llegó el momento en que, si hubiera
sido de día cuando le llevaron allí, sería ya la última hora de la tarde; y de
haber entrado por la tarde, sería ya media noche. Había seis presos en la celda
entre hombres y mujeres. Todos estaban sentados muy quietos. Frente a
Winston se hallaba un hombre con cara de roedor; apenas tenía barbilla y sus
dientes eran afilados y salientes. Los carrillos le formaban bolsones de tal
modo que podía pensarse que almacenaba allí comida. Sus ojos gris pálido se
movían temerosamente de un lado a otro y se desviaba su mirada en cuanto
tropezaba con la de otra persona.
Se abrió la puerta de nuevo y entró otro preso cuyo aspecto le causó un
escalofrío a Winston. Era un hombre de aspecto vulgar, quizás un ingeniero o
un técnico. Pero lo sorprendente en él era su figura esquelética. Su delgadez
era tan exagerada que la boca y los ojos parecían de un tamaño
desproporcionado y en sus ojos se almacenaba un intenso y criminal odio
contra algo o contra alguien.
El individuo se sentó en el banco a poca distancia de Winston. Éste no
volvió a mirarle, pero la cara de calavera se le había quedado tan grabada
como si la tuviera continuamente frente a sus ojos. De pronto comprendió de
qué se trataba. Aquel hombre se moría de hambre. Lo mismo pareció
ocurrírseles casi a la vez a cuantos allí se hallaban. Se produjo un leve
movimiento por todo el banco. El hombre de la cara de ratón miraba de
cuando en cuando al esquelético y desviaba en seguida la mirada con aire
culpable para volverse a fijarse en él irresistiblemente atraído. Por fin se
levantó, cruzó pesadamente la celda, se rebuscó en el bolsillo del «mono» y