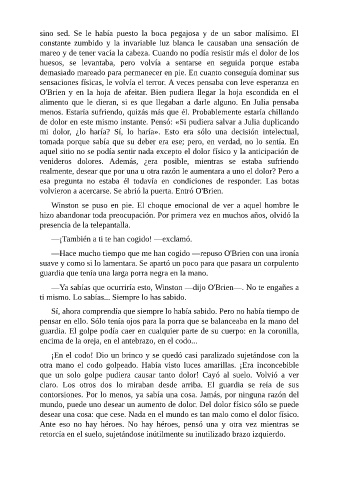Page 168 - 1984
P. 168
sino sed. Se le había puesto la boca pegajosa y de un sabor malísimo. El
constante zumbido y la invariable luz blanca le causaban una sensación de
mareo y de tener vacía la cabeza. Cuando no podía resistir más el dolor de los
huesos, se levantaba, pero volvía a sentarse en seguida porque estaba
demasiado mareado para permanecer en pie. En cuanto conseguía dominar sus
sensaciones físicas, le volvía el terror. A veces pensaba con leve esperanza en
O'Brien y en la hoja de afeitar. Bien pudiera llegar la hoja escondida en el
alimento que le dieran, si es que llegaban a darle alguno. En Julia pensaba
menos. Estaría sufriendo, quizás más que él. Probablemente estaría chillando
de dolor en este mismo instante. Pensó: «Si pudiera salvar a Julia duplicando
mi dolor, ¿lo haría? Sí, lo haría». Esto era sólo una decisión intelectual,
tomada porque sabía que su deber era ese; pero, en verdad, no lo sentía. En
aquel sitio no se podía sentir nada excepto el dolor físico y la anticipación de
venideros dolores. Además, ¿era posible, mientras se estaba sufriendo
realmente, desear que por una u otra razón le aumentara a uno el dolor? Pero a
esa pregunta no estaba él todavía en condiciones de responder. Las botas
volvieron a acercarse. Se abrió la puerta. Entró O'Brien.
Winston se puso en pie. El choque emocional de ver a aquel hombre le
hizo abandonar toda preocupación. Por primera vez en muchos años, olvidó la
presencia de la telepantalla.
—¡También a ti te han cogido! —exclamó.
—Hace mucho tiempo que me han cogido —repuso O'Brien con una ironía
suave y como si lo lamentara. Se apartó un poco para que pasara un corpulento
guardia que tenía una larga porra negra en la mano.
—Ya sabías que ocurriría esto, Winston —dijo O'Brien—. No te engañes a
ti mismo. Lo sabías... Siempre lo has sabido.
Sí, ahora comprendía que siempre lo había sabido. Pero no había tiempo de
pensar en ello. Sólo tenía ojos para la porra que se balanceaba en la mano del
guardia. El golpe podía caer en cualquier parte de su cuerpo: en la coronilla,
encima de la oreja, en el antebrazo, en el codo...
¡En el codo! Dio un brinco y se quedó casi paralizado sujetándose con la
otra mano el codo golpeado. Había visto luces amarillas. ¡Era inconcebible
que un solo golpe pudiera causar tanto dolor! Cayó al suelo. Volvió a ver
claro. Los otros dos lo miraban desde arriba. El guardia se reía de sus
contorsiones. Por lo menos, ya sabía una cosa. Jamás, por ninguna razón del
mundo, puede uno desear un aumento de dolor. Del dolor físico sólo se puede
desear una cosa: que cese. Nada en el mundo es tan malo como el dolor físico.
Ante eso no hay héroes. No hay héroes, pensó una y otra vez mientras se
retorcía en el suelo, sujetándose inútilmente su inutilizado brazo izquierdo.