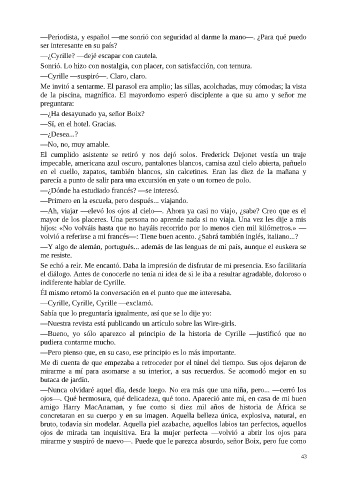Page 43 - Las Chicas de alambre
P. 43
—Periodista, y español —me sonrió con seguridad al darme la mano—. ¿Para qué puedo
ser interesante en su país?
—¿Cyrille? —dejé escapar con cautela.
Sonrió. Lo hizo con nostalgia, con placer, con satisfacción, con ternura.
—Cyrille —suspiró—. Claro, claro.
Me invitó a sentarme. El parasol era amplio; las sillas, acolchadas, muy cómodas; la vista
de la piscina, magnífica. El mayordomo esperó disciplente a que su amo y señor me
preguntara:
—¿Ha desayunado ya, señor Boix?
—Sí, en el hotel. Gracias.
—¿Desea...?
—No, no, muy amable.
El cumplido asistente se retiró y nos dejó solos. Frederick Dejonet vestía un traje
impecable, americana azul oscuro, pantalones blancos, camisa azul cielo abierta, pañuelo
en el cuello, zapatos, también blancos, sin calcetines. Eran las diez de la mañana y
parecía a punto de salir para una excursión en yate o un torneo de polo.
—¿Dónde ha estudiado francés? —se interesó.
—Primero en la escuela, pero después... viajando.
—Ah, viajar —elevó los ojos al cielo—. Ahora ya casi no viajo, ¿sabe? Creo que es el
mayor de los placeres. Una persona no aprende nada si no viaja. Una vez les dije a mis
hijos: «No volváis hasta que no hayáis recorrido por lo menos cien mil kilómetros.» —
volvió a referirse a mi francés—: Tiene buen acento. ¿Sabrá también inglés, italiano...?
—Y algo de alemán, portugués... además de las lenguas de mi país, aunque el euskera se
me resiste.
Se echó a reír. Me encantó. Daba la impresión de disfrutar de mi presencia. Eso facilitaría
el diálogo. Antes de conocerle no tenía ni idea de si le iba a resultar agradable, doloroso o
indiferente hablar de Cyrille.
Él mismo retomó la conversación en el punto que me interesaba.
—Cyrille, Cyrille, Cyrille —exclamó.
Sabía que lo preguntaría igualmente, así que se lo dije yo:
—Nuestra revista está publicando un artículo sobre las Wire-girls.
—Bueno, yo sólo aparezco al principio de la historia de Cyrille —justificó que no
pudiera contarme mucho.
—Pero pienso que, en su caso, ese principio es lo más importante.
Me di cuenta de que empezaba a retroceder por el túnel del tiempo. Sus ojos dejaron de
mirarme a mí para asomarse a su interior, a sus recuerdos. Se acomodó mejor en su
butaca de jardín.
—Nunca olvidaré aquel día, desde luego. No era más que una niña, pero... —cerró los
ojos—. Qué hermosura, qué delicadeza, qué tono. Apareció ante mí, en casa de mi buen
amigo Harry MacAnaman, y fue como si diez mil años de historia de África se
concretaran en su cuerpo y en su imagen. Aquella belleza única, explosiva, natural, en
bruto, todavía sin modelar. Aquella piel azabache, aquellos labios tan perfectos, aquellos
ojos de mirada tan inquisitiva. Era la mujer perfecta —volvió a abrir los ojos para
mirarme y suspiró de nuevo—. Puede que le parezca absurdo, señor Boix, pero fue como
43