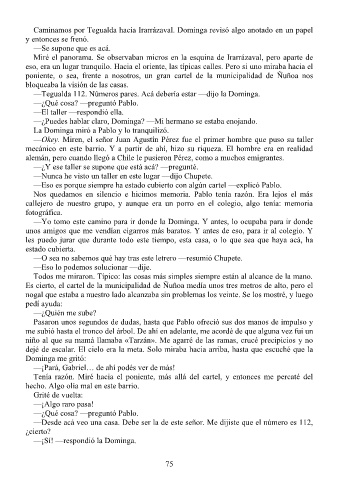Page 75 - El club de los que sobran
P. 75
Caminamos por Tegualda hacia Irarrázaval. Dominga revisó algo anotado en un papel
y entonces se frenó.
—Se supone que es acá.
Miré el panorama. Se observaban micros en la esquina de Irarrázaval, pero aparte de
eso, era un lugar tranquilo. Hacia el oriente, las típicas calles. Pero si uno miraba hacia el
poniente, o sea, frente a nosotros, un gran cartel de la municipalidad de Ñuñoa nos
bloqueaba la visión de las casas.
—Tegualda 112. Números pares. Acá debería estar —dijo la Dominga.
—¿Qué cosa? —preguntó Pablo.
—El taller —respondió ella.
—¿Puedes hablar claro, Dominga? —Mi hermano se estaba enojando.
La Dominga miró a Pablo y lo tranquilizó.
—Okey. Miren, el señor Juan Agustín Pérez fue el primer hombre que puso su taller
mecánico en este barrio. Y a partir de ahí, hizo su riqueza. El hombre era en realidad
alemán, pero cuando llegó a Chile le pusieron Pérez, como a muchos emigrantes.
—¿Y ese taller se supone que está acá? —pregunté.
—Nunca he visto un taller en este lugar —dijo Chupete.
—Eso es porque siempre ha estado cubierto con algún cartel —explicó Pablo.
Nos quedamos en silencio e hicimos memoria. Pablo tenía razón. Era lejos el más
callejero de nuestro grupo, y aunque era un porro en el colegio, algo tenía: memoria
fotográfica.
—Yo tomo este camino para ir donde la Dominga. Y antes, lo ocupaba para ir donde
unos amigos que me vendían cigarros más baratos. Y antes de eso, para ir al colegio. Y
les puedo jurar que durante todo este tiempo, esta casa, o lo que sea que haya acá, ha
estado cubierta.
—O sea no sabemos qué hay tras este letrero —resumió Chupete.
—Eso lo podemos solucionar —dije.
Todos me miraron. Típico: las cosas más simples siempre están al alcance de la mano.
Es cierto, el cartel de la municipalidad de Ñuñoa medía unos tres metros de alto, pero el
nogal que estaba a nuestro lado alcanzaba sin problemas los veinte. Se los mostré, y luego
pedí ayuda:
—¿Quién me sube?
Pasaron unos segundos de dudas, hasta que Pablo ofreció sus dos manos de impulso y
me subió hasta el tronco del árbol. De ahí en adelante, me acordé de que alguna vez fui un
niño al que su mamá llamaba «Tarzán». Me agarré de las ramas, crucé precipicios y no
dejé de escalar. El cielo era la meta. Solo miraba hacia arriba, hasta que escuché que la
Dominga me gritó:
—¡Pará, Gabriel… de ahí podés ver de más!
Tenía razón. Miré hacia el poniente, más allá del cartel, y entonces me percaté del
hecho. Algo olía mal en este barrio.
Grité de vuelta:
—¡Algo raro pasa!
—¿Qué cosa? —preguntó Pablo.
—Desde acá veo una casa. Debe ser la de este señor. Me dijiste que el número es 112,
¿cierto?
—¡Sí! —respondió la Dominga.
75