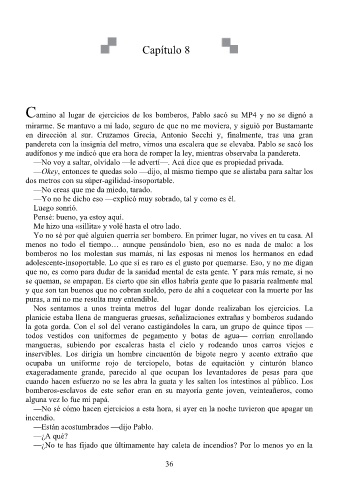Page 36 - El club de los que sobran
P. 36
Capítulo 8
Camino al lugar de ejercicios de los bomberos, Pablo sacó su MP4 y no se dignó a
mirarme. Se mantuvo a mi lado, seguro de que no me moviera, y siguió por Bustamante
en dirección al sur. Cruzamos Grecia, Antonio Secchi y, finalmente, tras una gran
pandereta con la insignia del metro, vimos una escalera que se elevaba. Pablo se sacó los
audífonos y me indicó que era hora de romper la ley, mientras observaba la pandereta.
—No voy a saltar, olvídalo —le advertí—. Acá dice que es propiedad privada.
—Okey, entonces te quedas solo —dijo, al mismo tiempo que se alistaba para saltar los
dos metros con su súper-agilidad-insoportable.
—No creas que me da miedo, tarado.
—Yo no he dicho eso —explicó muy sobrado, tal y como es él.
Luego sonrió.
Pensé: bueno, ya estoy aquí.
Me hizo una «sillita» y volé hasta el otro lado.
Yo no sé por qué alguien querría ser bombero. En primer lugar, no vives en tu casa. Al
menos no todo el tiempo… aunque pensándolo bien, eso no es nada de malo: a los
bomberos no los molestan sus mamás, ni las esposas ni menos los hermanos en edad
adolescente-insoportable. Lo que sí es raro es el gusto por quemarse. Eso, y no me digan
que no, es como para dudar de la sanidad mental de esta gente. Y para más remate, si no
se queman, se empapan. Es cierto que sin ellos habría gente que lo pasaría realmente mal
y que son tan buenos que no cobran sueldo, pero de ahí a coquetear con la muerte por las
puras, a mí no me resulta muy entendible.
Nos sentamos a unos treinta metros del lugar donde realizaban los ejercicios. La
planicie estaba llena de mangueras gruesas, señalizaciones extrañas y bomberos sudando
la gota gorda. Con el sol del verano castigándoles la cara, un grupo de quince tipos —
todos vestidos con uniformes de pegamento y botas de agua— corrían enrollando
mangueras, subiendo por escaleras hasta el cielo y rodeando unos carros viejos e
inservibles. Los dirigía un hombre cincuentón de bigote negro y acento extraño que
ocupaba un uniforme rojo de terciopelo, botas de equitación y cinturón blanco
exageradamente grande, parecido al que ocupan los levantadores de pesas para que
cuando hacen esfuerzo no se les abra la guata y les salten los intestinos al público. Los
bomberos-esclavos de este señor eran en su mayoría gente joven, veinteañeros, como
alguna vez lo fue mi papá.
—No sé cómo hacen ejercicios a esta hora, si ayer en la noche tuvieron que apagar un
incendio.
—Están acostumbrados —dijo Pablo.
—¿A qué?
—¿No te has fijado que últimamente hay caleta de incendios? Por lo menos yo en la
36