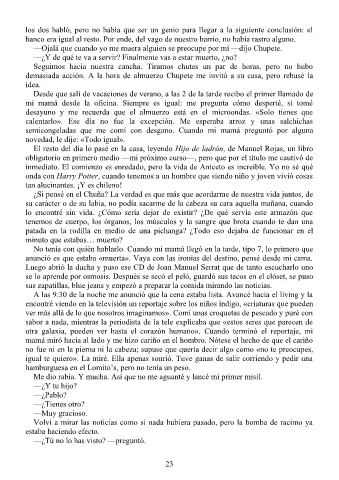Page 23 - El club de los que sobran
P. 23
los dos habló, pero no había que ser un genio para llegar a la siguiente conclusión: el
banco era igual al resto. Por ende, del vago de nuestro barrio, no había rastro alguno.
—Ojalá que cuando yo me muera alguien se preocupe por mí —dijo Chupete.
—¿Y de qué te va a servir? Finalmente vas a estar muerto, ¿no?
Seguimos hacia nuestra cancha. Tiramos chutes un par de horas, pero no hubo
demasiada acción. A la hora de almuerzo Chupete me invitó a su casa, pero rehusé la
idea.
Desde que salí de vacaciones de verano, a las 2 de la tarde recibo el primer llamado de
mi mamá desde la oficina. Siempre es igual: me pregunta cómo desperté, si tomé
desayuno y me recuerda que el almuerzo está en el microondas. «Solo tienes que
calentarlo». Ese día no fue la excepción. Me esperaba arroz y unas salchichas
semicongeladas que me comí con desgano. Cuando mi mamá preguntó por alguna
novedad, le dije: «Todo igual».
El resto del día lo pasé en la casa, leyendo Hijo de ladrón, de Manuel Rojas, un libro
obligatorio en primero medio —mi próximo curso—, pero que por el título me cautivó de
inmediato. El comienzo es enredado, pero la vida de Aniceto es increíble. Yo no sé qué
onda con Harry Potter, cuando tenemos a un hombre que siendo niño y joven vivió cosas
tan alucinantes. ¡Y es chileno!
¿Si pensé en el Chuña? La verdad es que más que acordarme de nuestra vida juntos, de
su carácter o de su labia, no podía sacarme de la cabeza su cara aquella mañana, cuando
lo encontré sin vida. ¿Cómo sería dejar de existir? ¿De qué servía este armazón que
tenemos de cuerpo, los órganos, los músculos y la sangre que brota cuando te dan una
patada en la rodilla en medio de una pichanga? ¿Todo eso dejaba de funcionar en el
minuto que estabas… muerto?
No tenía con quién hablarlo. Cuando mi mamá llegó en la tarde, tipo 7, lo primero que
anunció es que estaba «muerta». Vaya con las ironías del destino, pensé desde mi cama.
Luego abrió la ducha y puso ese CD de Joan Manuel Serrat que de tanto escucharlo uno
se lo aprende por osmosis. Después se secó el peló, guardó sus tacos en el clóset, se puso
sus zapatillas, blue jeans y empezó a preparar la comida mirando las noticias.
A las 9:30 de la noche me anunció que la cena estaba lista. Avancé hacia el living y la
encontré viendo en la televisión un reportaje sobre los niños índigo, «criaturas que pueden
ver más allá de lo que nosotros imaginamos». Comí unas croquetas de pescado y puré con
sabor a nada, mientras la periodista de la tele explicaba que «estos seres que parecen de
otra galaxia, pueden ver hasta el corazón humano». Cuando terminó el reportaje, mi
mamá miró hacia al lado y me hizo cariño en el hombro. Nótese el hecho de que el cariño
no fue ni en la pierna ni la cabeza; supuse que quería decir algo como «no te preocupes,
igual te quiero». La miré. Ella apenas sonrió. Tuve ganas de salir corriendo y pedir una
hamburguesa en el Lomito’s, pero no tenía un peso.
Me dio rabia. Y mucha. Así que no me aguanté y lancé mi primer misil.
—¿Y tu hijo?
—¿Pablo?
—¿Tienes otro?
—Muy gracioso.
Volví a mirar las noticias como si nada hubiera pasado, pero la bomba de racimo ya
estaba haciendo efecto.
—¿Tú no lo has visto? —preguntó.
23