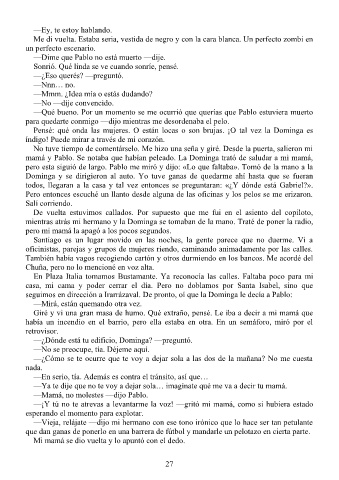Page 27 - El club de los que sobran
P. 27
—Ey, te estoy hablando.
Me di vuelta. Estaba seria, vestida de negro y con la cara blanca. Un perfecto zombi en
un perfecto escenario.
—Dime que Pablo no está muerto —dije.
Sonrió. Qué linda se ve cuando sonríe, pensé.
—¿Eso querés? —preguntó.
—Nnn… no.
—Mmm. ¿Idea mía o estás dudando?
—No —dije convencido.
—Qué bueno. Por un momento se me ocurrió que querías que Pablo estuviera muerto
para quedarte conmigo —dijo mientras me desordenaba el pelo.
Pensé: qué onda las mujeres. O están locas o son brujas. ¡O tal vez la Dominga es
índigo! Puede mirar a través de mi corazón.
No tuve tiempo de comentárselo. Me hizo una seña y giré. Desde la puerta, salieron mi
mamá y Pablo. Se notaba que habían peleado. La Dominga trató de saludar a mi mamá,
pero esta siguió de largo. Pablo me miró y dijo: «Lo que faltaba». Tomó de la mano a la
Dominga y se dirigieron al auto. Yo tuve ganas de quedarme ahí hasta que se fueran
todos, llegaran a la casa y tal vez entonces se preguntaran: «¿Y dónde está Gabriel?».
Pero entonces escuché un llanto desde alguna de las oficinas y los pelos se me erizaron.
Salí corriendo.
De vuelta estuvimos callados. Por supuesto que me fui en el asiento del copiloto,
mientras atrás mi hermano y la Dominga se tomaban de la mano. Traté de poner la radio,
pero mi mamá la apagó a los pocos segundos.
Santiago es un lugar movido en las noches, la gente parece que no duerme. Vi a
oficinistas, parejas y grupos de mujeres riendo, caminando animadamente por las calles.
También había vagos recogiendo cartón y otros durmiendo en los bancos. Me acordé del
Chuña, pero no lo mencioné en voz alta.
En Plaza Italia tomamos Bustamante. Ya reconocía las calles. Faltaba poco para mi
casa, mi cama y poder cerrar el día. Pero no doblamos por Santa Isabel, sino que
seguimos en dirección a Irarrázaval. De pronto, oí que la Dominga le decía a Pablo:
—Mirá, están quemando otra vez.
Giré y vi una gran masa de humo. Qué extraño, pensé. Le iba a decir a mi mamá que
había un incendio en el barrio, pero ella estaba en otra. En un semáforo, miró por el
retrovisor.
—¿Dónde está tu edificio, Dominga? —preguntó.
—No se preocupe, tía. Déjeme aquí.
—¿Cómo se te ocurre que te voy a dejar sola a las dos de la mañana? No me cuesta
nada.
—En serio, tía. Además es contra el tránsito, así que…
—Ya te dije que no te voy a dejar sola… imagínate qué me va a decir tu mamá.
—Mamá, no molestes —dijo Pablo.
—¡Y tú no te atrevas a levantarme la voz! —gritó mi mamá, como si hubiera estado
esperando el momento para explotar.
—Vieja, relájate —dijo mi hermano con ese tono irónico que lo hace ser tan petulante
que dan ganas de ponerlo en una barrera de fútbol y mandarle un pelotazo en cierta parte.
Mi mamá se dio vuelta y lo apuntó con el dedo.
27