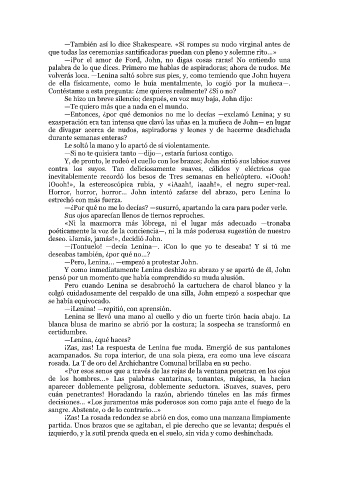Page 108 - Un-mundo-feliz-Huxley
P. 108
—También así lo dice Shakespeare. «Si rompes su nudo virginal antes de
que todas las ceremonias santificadoras puedan con pleno y solemne rito…»
—¡Por el amor de Ford, John, no digas cosas raras! No entiendo una
palabra de lo que dices. Primero me hablas de aspiradoras; ahora de nudos. Me
volverás loca. —Lenina saltó sobre sus pies, y, como temiendo que John huyera
de ella físicamente, como le huía mentalmente, lo cogió por la muñeca—.
Contéstame a esta pregunta: ¿me quieres realmente? ¿Sí o no?
Se hizo un breve silencio; después, en voz muy baja, John dijo:
—Te quiero más que a nada en el mundo.
—Entonces, ¿por qué demonios no me lo decías —exclamó Lenina; y su
exasperación era tan intensa que clavó las uñas en la muñeca de John— en lugar
de divagar acerca de nudos, aspiradoras y leones y de hacerme desdichada
durante semanas enteras?
Le soltó la mano y lo apartó de sí violentamente.
—Si no te quisiera tanto —dijo—, estaría furiosa contigo.
Y, de pronto, le rodeó el cuello con los brazos; John sintió sus labios suaves
contra los suyos. Tan deliciosamente suaves, cálidos y eléctricos que
inevitablemente recordó los besos de Tres semanas en helicóptero. «¡Oooh!
¡Oooh!», la estereoscópica rubia, y «¡Aaah!, ¡aaah!», el negro super-real.
Horror, horror, horror… John intentó zafarse del abrazo, pero Lenina lo
estrechó con más fuerza.
—¿Por qué no me lo decías? —susurró, apartando la cara para poder verle.
Sus ojos aparecían llenos de tiernos reproches.
«Ni la mazmorra más lóbrega, ni el lugar más adecuado —tronaba
poéticamente la voz de la conciencia—, ni la más poderosa sugestión de nuestro
deseo. ¡Jamás, jamás!», decidió John.
—¡Tontuelo! —decía Lenina—. ¡Con lo que yo te deseaba! Y si tú me
deseabas también, ¿por qué no…?
—Pero, Lenina… —empezó a protestar John.
Y como inmediatamente Lenina deshizo su abrazo y se apartó de él, John
pensó por un momento que había comprendido su muda alusión.
Pero cuando Lenina se desabrochó la cartuchera de charol blanco y la
colgó cuidadosamente del respaldo de una silla, John empezó a sospechar que
se había equivocado.
—¡Lenina! —repitió, con aprensión.
Lenina se llevó una mano al cuello y dio un fuerte tirón hacia abajo. La
blanca blusa de marino se abrió por la costura; la sospecha se transformó en
certidumbre.
—Lenina, ¿qué haces?
¡Zas, zas! La respuesta de Lenina fue muda. Emergió de sus pantalones
acampanados. Su ropa interior, de una sola pieza, era como una leve cáscara
rosada. La T de oro del Archichantre Comunal brillaba en su pecho.
«Por esos senos que a través de las rejas de la ventana penetran en los ojos
de los hombres…» Las palabras cantarinas, tonantes, mágicas, la hacían
aparecer doblemente peligrosa, doblemente seductora. ¡Suaves, suaves, pero
cuán penetrantes! Horadando la razón, abriendo túneles en las más firmes
decisiones… «Los juramentos más poderosos son como paja ante el fuego de la
sangre. Abstente, o de lo contrario…»
¡Zas! La rosada redondez se abrió en dos, como una manzana limpiamente
partida. Unos brazos que se agitaban, el pie derecho que se levanta; después el
izquierdo, y la sutil prenda queda en el suelo, sin vida y como deshinchada.