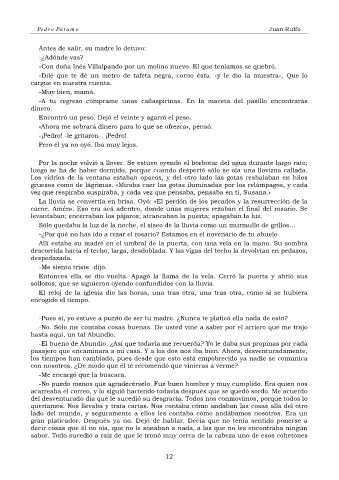Page 9 - Pedro Páramo
P. 9
Pedro Páramo Juan Rulfo
Antes de salir, su madre lo detuvo:
-¿Adónde vas?
-Con doña Inés Villalpando por un molino nuevo. El que teníamos se quebró.
-Dile que te dé un metro de tafeta negra, corno ésta. -y le dio la muestra-. Que lo
cargue en nuestra cuenta.
-Muy bien, mamá.
-A tu regreso cómprame unas cafiaspirinas. En la maceta del pasillo encontrarás
dinero.
Encontró un peso. Dejó el veinte y agarró el peso.
«Ahora me sobrará dinero para lo que se ofrezca», pensó.
-¡Pedro! -le gritaron-. ¡Pedro!
Pero él ya no oyó. Iba muy lejos.
Por la noche volvió a llover. Se estuvo oyendo el borbotar del agua durante largo rato;
luego se ha de haber dormido, porque cuando despertó sólo se oía una llovizna callada.
Los vidrios de la ventana estaban opacos, y del otro lado las gotas resbalaban en hilos
gruesos como de lágrimas. «Miraba caer las gotas iluminadas por los relámpagos, y cada
vez que respiraba suspiraba, y cada vez que pensaba, pensaba en ti, Susana.»
La lluvia se convertía en brisa. Oyó: «El perdón de los pecados y la resurrección de la
carne. Amén». Eso era acá adentro, donde unas mujeres rezaban el final del rosario. Se
levantaban; encerraban los pájaros; atrancaban la puerta; apagaban la luz.
Sólo quedaba la luz de la noche, el siseo de la lluvia como un murmullo de grillos...
-¿Por qué no has ido a rezar el rosario? Estamos en el novenario de tu abuelo.
Allí estaba su madre en el umbral de la puerta, con una vela en la mano. Su sombra
descorrida hacia el techo, larga, desdoblada. Y las vigas del techo la devolvían en pedazos,
despedazada.
-Me siento triste -dijo.
Entonces ella se dio vuelta. Apagó la llama de la vela. Cerró la puerta y abrió sus
sollozos, que se siguieron oyendo confundidos con la lluvia.
El reloj de la iglesia dio las horas, una tras otra, una tras otra, como si se hubiera
encogido el tiempo.
-Pues sí, yo estuve a punto de ser tu madre. ¿Nunca te platicó ella nada de esto?
-No. Sólo me contaba cosas buenas. De usted vine a saber por el arriero que me trajo
hasta aquí, un tal Abundio.
-El bueno de Abundio. ¿Así que todavía me recuerda? Yo le daba sus propinas por cada
pasajero que encaminara a mi casa. Y a los dos nos iba bien. Ahora, desventuradamente,
los tiempos han cambiado, pues desde que esto está empobrecido ya nadie se comunica
con nosotros. ¿De modo que él te recomendó que vinieras a verme?
-Me encargó que la buscara.
-No puedo menos que agradecérselo. Fue buen hombre y muy cumplido. Era quien nos
acarreaba el correo, y lo siguió haciendo todavía después que se quedó sordo. Me acuerdo
del desventurado día que le sucedió su desgracia. Todos nos conmovimos, porque todos lo
queríamos. Nos llevaba y traía cartas. Nos contaba cómo andaban las cosas allá del otro
lado del mundo, y seguramente a ellos les contaba cómo andábamos nosotros. Era un
gran platicador. Después ya no. Dejó de hablar. Decía que no tenía sentido ponerse a
decir cosas que él no oía, que no le sonaban a nada, a las que no les encontraba ningún
sabor. Todo sucedió a raíz de que le tronó muy cerca de la cabeza uno de esos cohetones
12