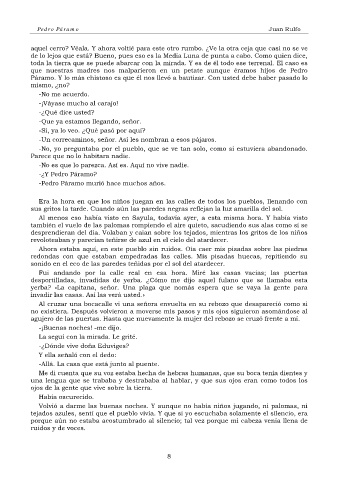Page 5 - Pedro Páramo
P. 5
Pedro Páramo Juan Rulfo
aquel cerro? Véala. Y ahora voltié para este otro rumbo. ¿Ve la otra ceja que casi no se ve
de lo lejos que está? Bueno, pues eso es la Media Luna de punta a cabo. Como quien dice,
toda la tierra que se puede abarcar con la mirada. Y es de él todo ese terrenal. El caso es
que nuestras madres nos malparieron en un petate aunque éramos hijos de Pedro
Páramo. Y lo más chistoso es que él nos llevó a bautizar. Con usted debe haber pasado lo
mismo, ¿no?
-No me acuerdo.
-¡Váyase mucho al carajo!
-¿Qué dice usted?
-Que ya estamos llegando, señor.
-Sí, ya lo veo. ¿Qué pasó por aquí?
-Un correcaminos, señor. Así les nombran a esos pájaros.
-No, yo preguntaba por el pueblo, que se ve tan solo, como si estuviera abandonado.
Parece que no lo habitara nadie.
-No es que lo parezca. Así es. Aquí no vive nadie.
-¿Y Pedro Páramo?
-Pedro Páramo murió hace muchos años.
Era la hora en que los niños juegan en las calles de todos los pueblos, llenando con
sus gritos la tarde. Cuando aún las paredes negras reflejan la luz amarilla del sol.
Al menos eso había visto en Sayula, todavía ayer, a esta misma hora. Y había visto
también el vuelo de las palomas rompiendo el aire quieto, sacudiendo sus alas como si se
desprendieran del día. Volaban y caían sobre los tejados, mientras los gritos de los niños
revoloteaban y parecían teñirse de azul en el cielo del atardecer.
Ahora estaba aquí, en este pueblo sin ruidos. Oía caer mis pisadas sobre las piedras
redondas con que estaban empedradas las calles. Mis pisadas huecas, repitiendo su
sonido en el eco de las paredes teñidas por el sol del atardecer.
Fui andando por la calle real en esa hora. Miré las casas vacías; las puertas
desportilladas, invadidas de yerba. ¿Cómo me dijo aquel fulano que se llamaba esta
yerba? «La capitana, señor. Una plaga que nomás espera que se vaya la gente para
invadir las casas. Así las verá usted.»
Al cruzar una bocacalle vi una señora envuelta en su rebozo que desapareció como si
no existiera. Después volvieron a moverse mis pasos y mis ojos siguieron asomándose al
agujero de las puertas. Hasta que nuevamente la mujer del rebozo se cruzó frente a mí.
-¡Buenas noches! -me dijo.
La seguí con la mirada. Le grité.
-¿Dónde vive doña Eduviges?
Y ella señaló con el dedo:
-Allá. La casa que está junto al puente.
Me di cuenta que su voz estaba hecha de hebras humanas, que su boca tenía dientes y
una lengua que se trababa y destrababa al hablar, y que sus ojos eran como todos los
ojos de la gente que vive sobre la tierra.
Había oscurecido.
Volvió a darme las buenas noches. Y aunque no había niños jugando, ni palomas, ni
tejados azules, sentí que el pueblo vivía. Y que si yo escuchaba solamente el silencio, era
porque aún no estaba acostumbrado al silencio; tal vez porque mi cabeza venía llena de
ruidos y de voces.
8