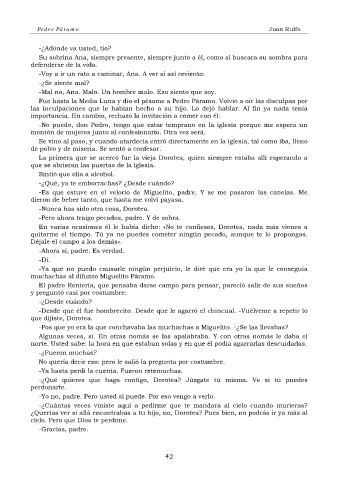Page 39 - Pedro Páramo
P. 39
Pedro Páramo Juan Rulfo
-¿Adónde va usted, tío?
Su sobrina Ana, siempre presente, siempre junto a él, como si buscara su sombra para
defenderse de la vida.
-Voy a ir un rato a caminar, Ana. A ver si así reviento.
-¿Se siente mal?
-Mal no, Ana. Malo. Un hombre malo. Eso siento que soy.
Fue hasta la Media Luna y dio el pésame a Pedro Páramo. Volvió a oír las disculpas por
las inculpaciones que le habían hecho a su hijo. Lo dejó hablar. Al fin ya nada tenía
importancia. En cambio, rechazó la invitación a comer con él:
-No puedo, don Pedro, tengo que estar temprano en la iglesia porque me espera un
montón de mujeres junto al confesionario. Otra vez será.
Se vino al paso, y cuando atardecía entró directamente en la iglesia, tal como iba, lleno
de polvo y de miseria. Se sentó a confesar.
La primera que se acercó fue la vieja Dorotea, quien siempre estaba allí esperando a
que se abrieran las puertas de la iglesia.
Sintió que olía a alcohol.
-¿Qué, ya te emborrachas? ¿Desde cuándo?
-Es que estuve en el velorio de Miguelito, padre. Y se me pasaron las canelas. Me
dieron de beber tanto, que hasta me volví payasa.
-Nunca has sido otra cosa, Dorotea.
-Pero ahora traigo pecados, padre. Y de sobra.
En varias ocasiones él le había dicho: «No te confieses, Dorotea, nada más vienes a
quitarme el tiempo. Tú ya no puedes cometer ningún pecado, aunque te lo propongas.
Déjale el campo a los demás».
-Ahora sí, padre. Es verdad.
-Di.
-Ya que no puedo causarle ningún perjuicio, le diré que era yo la que le conseguía
muchachas al difunto Miguelito Páramo.
El padre Rentería, que pensaba darse campo para pensar, pareció salir de sus sueños
y preguntó casi por costumbre:
-¿Desde cuándo?
-Desde que él fue hombrecito. Desde que le agarró el chincual. -Vuélveme a repetir lo
que dijiste, Dorotea.
-Pos que yo era la que conchavaba las muchachas a Miguelito. -¿Se las llevabas?
Algunas veces, sí. En otras nomás se las apalabraba. Y con otras nomás le daba el
norte. Usted sabe: la hora en que estaban solas y en que él podía agarrarlas descuidadas.
-¿Fueron muchas?
No quería decir eso: pero le salió la pregunta por costumbre.
-Ya hasta perdí la cuenta. Fueron retemuchas.
-¿Qué quieres que haga contigo, Dorotea? Júzgate tú misma. Ve si tú puedes
perdonarte.
-Yo no, padre. Pero usted sí puede. Por eso vengo a verlo.
-¿Cuántas veces viniste aquí a pedirme que te mandara al cielo cuando murieras?
¿Querías ver si allá encontrabas a tu hijo, no, Dorotea? Pues bien, no podrás ir ya más al
cielo. Pero que Dios te perdone.
-Gracias, padre.
42