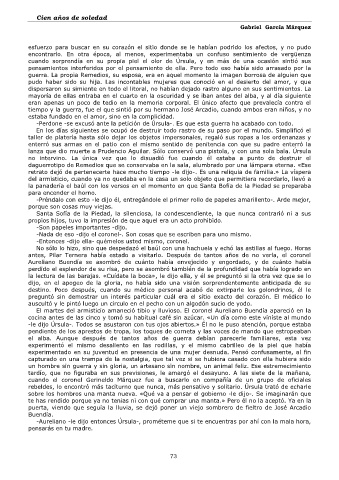Page 73 - Cien Años de Soledad
P. 73
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
esfuerzo para buscar en su corazón el sitio donde se le habían podrido los afectos, y no pudo
encontrarlo. En otra época, al menos, experimentaba un confuso sentimiento de vergüenza
cuando sorprendía en su propia piel el olor de Úrsula, y en más de una ocasión sintió sus
pensamientos interferidos por el pensamiento de ella. Pero todo eso había sido arrasado por la
guerra. La propia Remedios, su esposa, era en aquel momento la imagen borrosa de alguien que
pudo haber sido su hija. Las incontables mujeres que conoció en el desierto del amor, y que
dispersaron su simiente en todo el litoral, no habían dejado rastro alguno en sus sentimientos. La
mayoría de ellas entraba en el cuarto en la oscuridad y se iban antes del alba, y al día siguiente
eran apenas un poco de tedio en la memoria corporal. El único afecto que prevalecía contra el
tiempo y la guerra, fue el que sintió por su hermano José Arcadio, cuando ambos eran niños, y no
estaba fundado en el amor, sino en la complicidad.
-Perdone -se excusó ante la petición de Úrsula-. Es que esta guerra ha acabado con todo.
En los días siguientes se ocupó de destruir todo rastro de su paso por el mundo. Simplificó el
taller de platería hasta sólo dejar los objetos impersonales, regaló sus ropas a los ordenanzas y
enterró sus armas en el patio con el mismo sentido de penitencia con que su padre enterró la
lanza que dio muerte a Prudencio Aguilar. Sólo conservó una pistola, y con una sola bala. Úrsula
no intervino. La única vez que lo disuadió fue cuando él estaba a punto de destruir el
daguerrotipo de Remedios que se conservaba en la sala, alumbrado por una lámpara eterna. «Ese
retrato dejó de pertenecerte hace mucho tiempo -le dijo-. Es una reliquia de familia.» La víspera
del armisticio, cuando ya no quedaba en la casa un solo objeto que permitiera recordarlo, llevó a
la panadería el baúl con los versos en el momento en que Santa Bofia de la Piedad se preparaba
para encender el horno.
-Préndalo con esto -le dijo él, entregándole el primer rollo de papeles amarillento-. Arde mejor,
porque son cosas muy viejas.
Santa Sofía de la Piedad, la silenciosa, la condescendiente, la que nunca contrarió ni a sus
propios hijos, tuvo la impresión de que aquel era un acto prohibido.
-Son papeles importantes -dijo.
-Nada de eso -dijo el coronel-. Son cosas que se escriben para uno mismo.
-Entonces -dijo ella- quémelos usted mismo, coronel.
No sólo lo hizo, sino que despedazó el baúl con una hachuela y echó las astillas al fuego. Horas
antes, Pilar Ternera había estado a visitarlo. Después de tantos años de no verla, el coronel
Aureliano Buendía se asombró de cuánto había envejecido y engordado, y de cuánto había
perdido el esplendor de su risa, pero se asombró también de la profundidad que había logrado en
la lectura de las barajas. «Cuídate la boca», le dijo ella, y él se preguntó si la otra vez que se lo
dijo, en el apogeo de la gloria, no había sido una visión sorprendentemente anticipada de su
destino. Poco después, cuando su médico personal acabó de extirparle los golondrinos, él le
preguntó sin demostrar un interés particular cuál era el sitio exacto del corazón. El médico lo
auscultó y le pintó luego un circulo en el pecho con un algodón sucio de yodo.
El martes del armisticio amaneció tibio y lluvioso. El coronel Aureliano Buendía apareció en la
cocina antes de las cinco y tomó su habitual café sin azúcar. «Un día como este viniste al mundo
-le dijo Úrsula-. Todos se asustaron con tus ojos abiertos.» Él no le puso atención, porque estaba
pendiente de los aprestos de tropa, los toques de corneta y las voces de mando que estropeaban
el alba. Aunque después de tantos años de guerra debían parecerle familiares, esta vez
experimentó el mismo desaliento en las rodillas, y el mismo cabrilleo de la piel que había
experimentado en su juventud en presencia de una mujer desnuda. Pensó confusamente, al fin
capturado en una trampa de la nostalgia, que tal vez si se hubiera casado con ella hubiera sido
un hombre sin guerra y sin gloria, un artesano sin nombre, un animal feliz. Ese estremecimiento
tardío, que no figuraba en sus previsiones, le amargó el desayuno. A las siete de la mañana,
cuando el coronel Gerineldo Márquez fue a buscarlo en compañía de un grupo de oficiales
rebeldes, lo encontró más taciturno que nunca, más pensativo y solitario. Úrsula trató de echarle
sobre los hombros una manta nueva. «Qué va a pensar el gobierno -le dijo-. Se imaginarán que
te has rendido porque ya no tenias ni con qué comprar una manta.» Pero él no la aceptó. Ya en la
puerta, viendo que seguía la lluvia, se dejó poner un viejo sombrero de fieltro de José Arcadio
Buendía.
-Aureliano -le dijo entonces Úrsula-, prométeme que si te encuentras por ahí con la mala hora,
pensarás en tu madre.
73