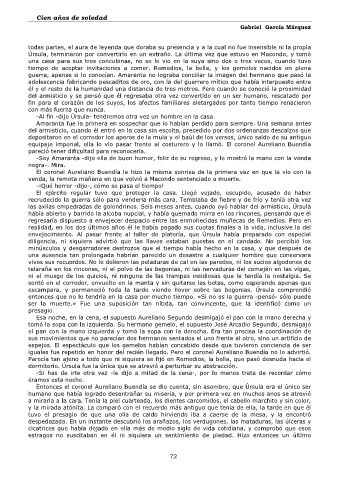Page 72 - Cien Años de Soledad
P. 72
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
todas partes, el aura de leyenda que doraba su presencia y a la cual no fue insensible ni la propia
Úrsula, terminaron por convertirlo en un extraño. La última vez que estuvo en Macondo, y tomó
una casa para sus tres concubinas, no se le vio en la suya sino dos o tres veces, cuando tuvo
tiempo de aceptar invitaciones a comer. Remedios, la bella, y los gemelos nacidos en plena
guerra, apenas si lo conocían. Amaranta no lograba conciliar la imagen del hermano que pasó la
adolescencia fabricando pescaditos de oro, con la del guerrero mítico que había interpuesto entre
él y el resto de la humanidad una distancia de tres metros. Pero cuando se conoció la proximidad
del armisticio y se pensó que él regresaba otra vez convertido en un ser humano, rescatado por
fin para el corazón de los suyos, los afectos familiares aletargados por tanto tiempo renacieron
con más fuerza que nunca.
-Al fin -dijo Úrsula- tendremos otra vez un hombre en la casa.
Amaranta fue la primera en sospechar que lo habían perdido para siempre. Una semana antes
del armisticio, cuando él entró en la casa sin escolta, precedido por dos ordenanzas descalzos que
depositaron en el corredor los aperos de la mula y el baúl de los versos, único saldo de su antiguo
equipaje imperial, ella lo vio pasar frente al costurero y lo llamó. El coronel Aureliano Buendía
pareció tener dificultad para reconocerla.
-Soy Amaranta -dijo ella de buen humor, feliz de su regreso, y le mostró la mano con la venda
negra-. Mira.
El coronel Aureliano Buendía le hizo la misma sonrisa de la primera vez en que la vio con la
venda, la remota mañana en que volvió a Macondo sentenciado a muerte.
-¡Qué horror -dijo-, cómo se pasa el tiempo!
El ejército regular tuvo que proteger la casa. Llegó vejado, escupido, acusado de haber
recrudecido la guerra sólo para venderla más cara. Temblaba de fiebre y de frío y tenía otra vez
las axilas empedradas de golondrinos. Seis meses antes, cuando oyó hablar del armisticio, Úrsula
había abierto y barrido la alcoba nupcial, y había quemado mirra en los rincones, pensando que él
regresaría dispuesto a envejecer despacio entre las enmohecidas muñecas de Remedios. Pero en
realidad, en los dos últimos años él le había pagado sus cuotas finales a la vida, inclusive la del
envejecimiento. Al pasar frente al taller de platería, que Úrsula había preparado con especial
diligencia, ni siquiera advirtió que las llaves estaban puestas en el candado. No percibió los
minúsculos y desgarradores destrozos que el tiempo había hecho en la casa, y que después de
una ausencia tan prolongada habrían parecido un desastre a cualquier hombre que conservara
vivos sus recuerdos. No le dolieron las peladuras de cal en las paredes, ni los sucios algodones de
telaraña en los rincones, ni el polvo de las begonias, ni las nervaduras del comején en las vigas,
ni el musgo de los quicios, ni ninguna de las trampas insidiosas que le tendía la nostalgia. Se
sentó en el corredor, envuelto en la manta y sin quitarse las botas, como esperando apenas que
escampara, y permaneció toda la tarde viendo llover sobre las begonias. Úrsula comprendió
entonces que no lo tendría en la casa por mucho tiempo. «Si no es la guerra -pensó- sólo puede
ser la muerte.» Fue una suposición tan nítida, tan convincente, que la identificó como un
presagio.
Esa noche, en la cena, el supuesto Aureliano Segundo desmigajó el pan con la mano derecha y
tomó la sopa con la izquierda. Su hermano gemelo, el supuesto José Arcadio Segundo, desmigajó
el pan con la mano izquierda y tomó la sopa con la derecha. Era tan precisa la coordinación de
sus movimientos que no parecían dos hermanos sentados el uno frente al otro, sino un artificio de
espejos. El espectáculo que los gemelos habían concebido desde que tuvieron conciencia de ser
iguales fue repetido en honor del recién llegado. Pero el coronel Aureliano Buendía no lo advirtió.
Parecía tan ajeno a todo que ni siquiera se fijó en Remedios, la bella, que pasó desnuda hacia el
dormitorio. Úrsula fue la única que se atrevió a perturbar su abstracción.
-Si has de irte otra vez -le dijo a mitad de la cena-, por lo menos trata de recordar cómo
éramos esta noche.
Entonces el coronel Aureliano Buendía se dio cuenta, sin asombro, que Úrsula era el único ser
humano que había logrado desentrañar su miseria, y por primera vez en muchos anos se atrevió
a mirarla a la cara. Tenía la piel cuarteada, los dientes carcomidos, el cabello marchito y sin color,
y la mirada atónita. La comparó con el recuerdo más antiguo que tenía de ella, la tarde en que él
tuvo el presagio de que una olla de caldo hirviendo iba a caerse de la mesa, y la encontró
despedazada. En un instante descubrió los arañazos, los verdugones, las mataduras, las úlceras y
cicatrices que había dejado en ella más de medio siglo de vida cotidiana, y comprobó que esos
estragos no suscitaban en él ni siquiera un sentimiento de piedad. Hizo entonces un último
72