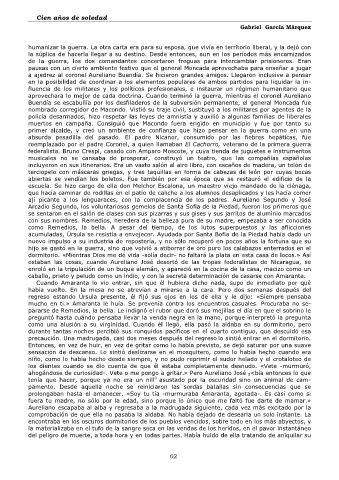Page 62 - Cien Años de Soledad
P. 62
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
humanizar la guerra. La otra carta era para su esposa, que vivía en territorio liberal, y la dejó con
la súplica de hacerla llegar a su destino. Desde entonces, aun en los períodos más encarnizados
de la guerra, los dos comandantes concertaron treguas para intercambiar prisioneros. Eran
pausas con un cierto ambiente festivo que el general Moncada aprovechaba para enseñar a jugar
a ajedrez al coronel Aureliano Buendía. Se hicieron grandes amigos. Llegaron inclusive a pensar
en la posibilidad de coordinar a los elementos populares de ambos partidos para liquidar la in-
fluencia de los militares y los políticos profesionales, e instaurar un régimen humanitario que
aprovechara lo mejor de cada doctrina. Cuando terminó la guerra, mientras el coronel Aureliano
Buendía se escabullía por los desfiladeros de la subversión permanente, el general Moncada fue
nombrado corregidor de Macondo. Vistió su traje civil, sustituyó a los militares por agentes de la
policía desarmados, hizo respetar las leyes de amnistía y auxilió a algunas familias de liberales
muertos en campaña. Consiguió que Macondo fuera erigido en municipio y fue por tanto su
primer alcalde, y creó un ambiente de confianza que hizo pensar en la guerra como en una
absurda pesadilla del pasado. El padre Nicanor, consumido por las fiebres hepáticas, fue
reemplazado por el padre Coronel, a quien llamaban El Cachorro, veterano de la primera guerra
federalista. Bruno Crespi, casado con Amparo Moscote, y cuya tienda de juguetes e instrumentos
musicales no se cansaba de prosperar, construyó un teatro, que las compañías españolas
incluyeron en sus itinerarios. Era un vasto salón al aire libre, con escaños de madera, un telón de
terciopelo con máscaras griegas, y tres taquillas en forma de cabezas de león por cuyas bocas
abiertas se vendían los boletos. Fue también por esa época que se restauró el edificio de la
escuela. Se hizo cargo de ella don Melchor Escalona, un maestro viejo mandado de la ciénaga,
que hacía caminar de rodillas en el patio de caliche a los alumnos desaplicados y les hacía comer
ají picante a los lenguaraces, con la complacencia de los padres. Aureliano Segundo y José
Arcadio Segundo, los voluntariosos gemelos de Santa Sofía de la Piedad, fueron los primeros que
se sentaron en el salón de clases con sus pizarras y sus gises y sus jarritos de aluminio marcados
con sus nombres. Remedios, heredera de la belleza pura de su madre, empezaba a ser conocida
como Remedios, la bella. A pesar del tiempo, de los lutos superpuestos y las aflicciones
acumuladas, Úrsula se resistía a envejecer. Ayudada por Santa Bofia de la Piedad había dado un
nuevo impulso a su industria de repostería, y no sólo recuperó en pocos años la fortuna que su
hijo se gastó en la guerra, sino que volvió a atiborrar de oro puro los calabazos enterrados en el
dormitorio. «Mientras Dios me dé vida -solía decir- no faltará la plata en esta casa de locos.» Así
estaban las cosas, cuando Aureliano José desertó de las tropas federalistas de Nicaragua, se
enroló en la tripulación de un buque alemán, y apareció en la cocina de la casa, macizo como un
caballo, prieto y peludo como un indio, y con la secreta determinación de casarse con Amaranta.
Cuando Amaranta lo vio entrar, sin que él hubiera dicho nada, supo de inmediato por qué
había vuelto. En la mesa no se atrevían a mirarse a la cara. Pero dos semanas después del
regreso estando Úrsula presente, él fijó sus ojos en los de ella y le dijo: «Siempre pensaba
mucho en ti.» Amaranta le huía. Se prevenía contra los encuentros casuales. Procuraba no se-
pararse de Remedios, la bella. Le indignó el rubor que doró sus mejillas el día en que el sobrino le
preguntó hasta cuándo pensaba llevar la venda negra en la mano, porque interpretó la pregunta
como una alusión a su virginidad. Cuando él llegó, ella pasó la aldaba en su dormitorio, pero
durante tantas noches percibió sus ronquidos pacíficos en el cuarto contiguo, que descuidó esa
precaución. Una madrugada, casi dos meses después del regreso lo sintió entrar en el dormitorio.
Entonces, en vez de huir, en vez de gritar como lo había previsto, se dejó saturar por una suave
sensación de descanso. Lo sintió deslizarse en el mosquitero, como lo había hecho cuando era
niño, como lo había hecho desde siempre, y no pudo reprimir el sudor helado y el crotaloteo de
los dientes cuando se dio cuenta de que él estaba completamente desnudo. «Vete -murmuró,
ahogándose de curiosidad-. Vete o me pongo a gritar.» Pero Aureliano José 5 <bía entonces lo que
0
tenía que hacer, porque ya no era un nill asustado por la oscuridad sino un animal de cam-
pamento. Desde aquella noche se reiniciaron las sordas batallas sin consecuencias que se
prolongaban hasta el amanecer. «Soy tu tía -murmuraba Amaranta, agotada-. Es casi como si
fuera tu madre, no sólo por la edad, sino porque lo único que me faltó fue darte de mamar.»
Aureliano escapaba al alba y regresaba a la madrugada siguiente, cada vez más excitado por la
comprobación de que ella no pasaba la aldaba. No había dejado de desearla un solo instante. La
encontraba en los oscuros dormitorios de los pueblos vencidos, sobre todo en los más abyectos, y
la materializaba en el tufo de la sangre seca en las vendas de los heridos, en el pavor instantáneo
del peligro de muerte, a toda hora y en todas partes. Había huido de ella tratando de aniquilar su
62