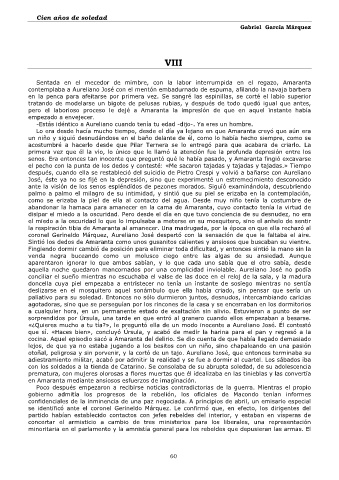Page 60 - Cien Años de Soledad
P. 60
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
VIII
Sentada en el mecedor de mimbre, con la labor interrumpida en el regazo, Amaranta
contemplaba a Aureliano José con el mentón embadurnado de espuma, afilando la navaja barbera
en la penca para afeitarse por primera vez. Se sangré las espinillas, se corté el labio superior
tratando de modelarse un bigote de pelusas rubias, y después de todo quedó igual que antes,
pero el laborioso proceso le dejé a Amaranta la impresión de que en aquel instante había
empezado a envejecer.
-Estás idéntico a Aureliano cuando tenía tu edad -dijo-. Ya eres un hombre.
Lo era desde hacía mucho tiempo, desde el día ya lejano en que Amaranta creyó que aún era
un niño y siguió desnudándose en el baño delante de él, como lo había hecho siempre, como se
acostumbré a hacerlo desde que Pilar Ternera se lo entregó para que acabara de criarlo. La
primera vez que él la vio, lo único que le llamó la atención fue la profunda depresión entre los
senos. Era entonces tan inocente que preguntó qué le había pasado, y Amaranta fingió excavarse
el pecho con la punta de los dedos y contesté: «Me sacaron tajadas y tajadas y tajadas.» Tiempo
después, cuando ella se restableció del suicidio de Pietro Crespi y volvió a bañarse con Aureliano
José, éste ya no se fijé en la depresión, sino que experimenté un estremecimiento desconocido
ante la visión de los senos espléndidos de pezones morados. Siguió examinándola, descubriendo
palmo a palmo el milagro de su intimidad, y sintió que su piel se erizaba en la contemplación,
como se erizaba la piel de ella al contacto del agua. Desde muy niño tenía la costumbre de
abandonar la hamaca para amanecer en la cama de Amaranta, cuyo contacto tenía la virtud de
disipar el miedo a la oscuridad. Pero desde el día en que tuvo conciencia de su desnudez, no era
el miedo a la oscuridad lo que lo impulsaba a meterse en su mosquitero, sino el anhelo de sentir
la respiración tibia de Amaranta al amanecer. Una madrugada, por la época en que ella rechazó al
coronel Gerineldo Márquez, Aureliano José despertó con la sensación de que le faltaba el aire.
Sintió los dedos de Amaranta como unos gusanitos calientes y ansiosos que buscaban su vientre.
Fingiendo dormir cambió de posición para eliminar toda dificultad, y entonces sintió la mano sin la
venda negra buceando como un molusco ciego entre las algas de su ansiedad. Aunque
aparentaron ignorar lo que ambos sabían, y lo que cada uno sabía que el otro sabía, desde
aquella noche quedaron mancornados por una complicidad inviolable. Aureliano José no podía
conciliar el sueño mientras no escuchaba el valse de las doce en el reloj de la sala, y la madura
doncella cuya piel empezaba a entristecer no tenía un instante de sosiego mientras no sentía
deslizarse en el mosquitero aquel sonámbulo que ella había criado, sin pensar que sería un
paliativo para su soledad. Entonces no sólo durmieron juntos, desnudos, intercambiando caricias
agotadoras, sino que se perseguían por los rincones de la casa y se encerraban en los dormitorios
a cualquier hora, en un permanente estado de exaltación sin alivio. Estuvieron a punto de ser
sorprendidos por Úrsula, una tarde en que entró al granero cuando ellos empezaban a besarse.
«¿Quieres mucho a tu tía?», le preguntó ella de un modo inocente a Aureliano José. Él contestó
que sí. «Haces bien», concluyó Úrsula, y acabó de medir la harina para el pan y regresó a la
cocina. Aquel episodio sacó a Amaranta del delirio. Se dio cuenta de que había llegado demasiado
lejos, de que ya no estaba jugando a los besitos con un niño, sino chapaleando en una pasión
otoñal, peligrosa y sin porvenir, y la cortó de un tajo. Aureliano José, que entonces terminaba su
adiestramiento militar, acabó por admitir la realidad y se fue a dormir al cuartel. Los sábados iba
con los soldados a la tienda de Catarino. Se consolaba de su abrupta soledad, de su adolescencia
prematura, con mujeres olorosas a flores muertas que él idealizaba en las tinieblas y las convertía
en Amaranta mediante ansiosos esfuerzos de imaginación.
Poco después empezaron a recibirse noticias contradictorias de la guerra. Mientras el propio
gobierno admitía los progresos de la rebelión, los oficiales de Macondo tenían informes
confidenciales de la inminencia de una paz negociada. A principios de abril, un emisario especial
se identificó ante el coronel Gerineldo Márquez. Le confirmó que, en efecto, los dirigentes del
partido habían establecido contactos con jefes rebeldes del interior, y estaban en vísperas de
concertar el armisticio a cambio de tres ministerios para los liberales, una representación
minoritaria en el parlamento y la amnistía general para los rebeldes que depusieran las armas. El
60