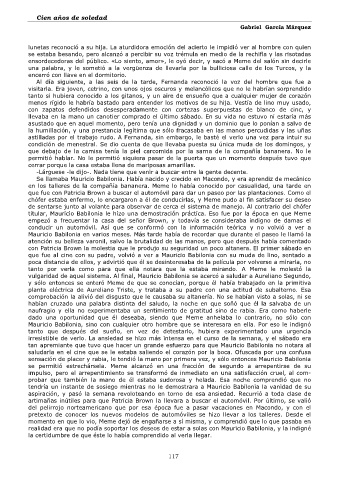Page 117 - Cien Años de Soledad
P. 117
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
lunetas reconoció a su hija. La aturdidora emoción del acierto le impidió ver al hombre con quien
se estaba besando, pero alcanzó a percibir su voz trémula en medio de la rechifla y las risotadas
ensordecedoras del público. «Lo siento, amor», le oyó decir, y sacó a Meme del salón sin decirle
una palabra, y le sometió a la vergüenza de llevarla por la bulliciosa calle de los Turcos, y la
encerró con llave en el dormitorio.
Al día siguiente, a las seis de la tarde, Fernanda reconoció la voz del hombre que fue a
visitarla. Era joven, cetrino, con unos ojos oscuros y melancólicos que no le habrían sorprendido
tanto si hubiera conocido a los gitanos, y un aire de ensueño que a cualquier mujer de corazón
menos rígido le habría bastado para entender los motivos de su hija. Vestía de lino muy usado,
con zapatos defendidos desesperadamente con cortezas superpuestas de blanco de cinc, y
llevaba en la mano un canotier comprado el último sábado. En su vida no estuvo ni estaría más
asustado que en aquel momento, pero tenía una dignidad y un dominio que lo ponían a salvo de
la humillación, y una prestancia legítima que sólo fracasaba en las manos percudidas y las uñas
astilladas por el trabajo rudo. A Fernanda, sin embargo, le basté el verlo una vez para intuir su
condición de menestral. Se dio cuenta de que llevaba puesta su única muda de los domingos, y
que debajo de la camisa tenía la piel carcomida por la sarna de la compañía bananera. No le
permitió hablar. No le permitió siquiera pasar de la puerta que un momento después tuvo que
cerrar porque la casa estaba llena de mariposas amarillas.
-Lárguese -le dijo-. Nada tiene que venir a buscar entre la gente decente.
Se llamaba Mauricio Babilonia. Había nacido y crecido en Macondo, y era aprendiz de mecánico
en los talleres de la compañía bananera. Meme lo había conocido por casualidad, una tarde en
que fue con Patricia Brown a buscar el automóvil para dar un paseo por las plantaciones. Como el
chófer estaba enfermo, lo encargaron a él de conducirlas, y Meme pudo al fin satisfacer su deseo
de sentarse junto al volante para observar de cerca el sistema de manejo. Al contrario del chófer
titular, Mauricio Babilonia le hizo una demostración práctica. Eso fue por la época en que Meme
empezó a frecuentar la casa del señor Brown, y todavía se consideraba indigno de damas el
conducir un automóvil. Así que se conformó con la información teórica y no volvió a ver a
Mauricio Babilonia en varios meses. Más tarde había de recordar que durante el paseo le llamó la
atención su belleza varonil, salvo la brutalidad de las manos, pero que después había comentado
con Patricia Brown la molestia que le produjo su seguridad un poco altanera. El primer sábado en
que fue al cine con su padre, volvió a ver a Mauricio Babilonia con su muda de lino, sentado a
poca distancia de ellos, y advirtió que él se desinteresaba de la película por volverse a mirarla, no
tanto por verla como para que ella notara que la estaba mirando. A Meme le molestó la
vulgaridad de aquel sistema. Al final, Mauricio Babilonia se acercó a saludar a Aureliano Segundo,
y sólo entonces se enteró Meme de que se conocían, porque él había trabajado en la primitiva
planta eléctrica de Aureliano Triste, y trataba a su padre con una actitud de subalterno. Esa
comprobación la alivió del disgusto que le causaba su altanería. No se habían visto a solas, ni se
habían cruzado una palabra distinta del saludo, la noche en que soñó que él la salvaba de un
naufragio y ella no experimentaba un sentimiento de gratitud sino de rabia. Era como haberle
dado una oportunidad que él deseaba, siendo que Meme anhelaba lo contrario, no sólo con
Mauricio Babilonia, sino con cualquier otro hombre que se interesara en ella. Por eso le indignó
tanto que después del sueño, en vez de detestarlo, hubiera experimentado una urgencia
irresistible de verlo. La ansiedad se hizo más intensa en el curso de la semana, y el sábado era
tan apremiante que tuvo que hacer un grande esfuerzo para que Mauricio Babilonia no notara al
saludarla en el cine que se le estaba saliendo el corazón por la boca. Ofuscada por una confusa
sensación de placer y rabia, le tendió la mano por primera vez, y sólo entonces Mauricio Babilonia
se permitió estrechársela. Meme alcanzó en una fracción de segundo a arrepentirse de su
impulso, pero el arrepentimiento se transformó de inmediato en una satisfacción cruel, al com-
probar que también la mano de él estaba sudorosa y helada. Esa noche comprendió que no
tendría un instante de sosiego mientras no le demostrara a Mauricio Babilonia la vanidad de su
aspiración, y pasó la semana revoloteando en torno de esa ansiedad. Recurrió a toda clase de
artimañas inútiles para que Patricia Brown la llevara a buscar el automóvil. Por último, se valió
del pelirrojo norteamericano que por esa época fue a pasar vacaciones en Macondo, y con el
pretexto de conocer los nuevos modelos de automóviles se hizo llevar a los talleres. Desde el
momento en que lo vio, Meme dejó de engañarse a sí misma, y comprendió que lo que pasaba en
realidad era que no podía soportar los deseos de estar a solas con Mauricio Babilonia, y la indigné
la certidumbre de que éste lo había comprendido al verla llegar.
117