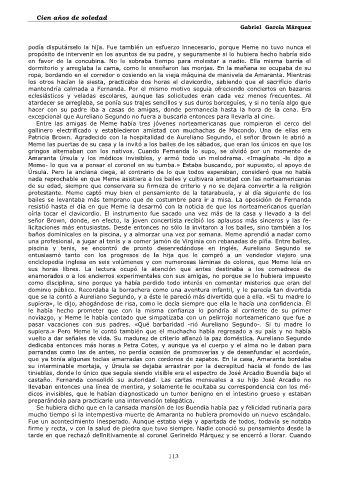Page 113 - Cien Años de Soledad
P. 113
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
podía disputárselo la hija. Fue también un esfuerzo innecesario, porque Meme no tuvo nunca el
propósito de intervenir en los asuntos de su padre, y seguramente si lo hubiera hecho habría sido
en favor de la concubina. No le sobraba tiempo para molestar a nadie. Ella misma barría el
dormitorio y arreglaba la cama, como le enseñaron las monjas. En la mañana se ocupaba de su
ropa, bordando en el corredor o cosiendo en la vieja máquina de manivela de Amaranta. Mientras
los otros hacían la siesta, practicaba dos horas el clavicordio, sabiendo que el sacrificio diario
mantendría calmada a Fernanda. Por el mismo motivo seguía ofreciendo conciertos en bazares
eclesiásticos y veladas escolares, aunque las solicitudes eran cada vez menos frecuentes. Al
atardecer se arreglaba, se ponía sus trajes sencillos y sus duros borceguíes, y si no tenía algo que
hacer con su padre iba a casas de amigas, donde permanecía hasta la hora de la cena. Era
excepcional que Aureliano Segundo no fuera a buscarla entonces para llevarla al cine.
Entre las amigas de Meme había tres jóvenes norteamericanas que rompieron el cerco del
gallinero electrificado y establecieron amistad con muchachas de Macondo. Una de ellas era
Patricia Brown. Agradecido con la hospitalidad de Aureliano Segundo, el señor Brown le abrió a
Meme las puertas de su casa y la invitó a los bailes de los sábados, que eran los únicos en que los
gringos alternaban con los nativos. Cuando Fernanda lo supo, se olvidó por un momento de
Amaranta Úrsula y los médicos invisibles, y armó todo un melodrama. «Imagínate -le dijo a
Meme- lo que va a pensar el coronel en su tumba.» Estaba buscando, por supuesto, el apoyo de
Úrsula. Pero la anciana ciega, al contrario de lo que todos esperaban, consideró que no había
nada reprochable en que Meme asistiera a los bailes y cultivara amistad con las norteamericanas
de su edad, siempre que conservara su firmeza de criterio y no se dejara convertir a la religión
protestante. Meme captó muy bien el pensamiento de la tatarabuela, y al día siguiente de los
bailes se levantaba más temprano que de costumbre para ir a misa. La oposición de Fernanda
resistió hasta el día en que Meme la desarmó con la noticia de que los norteamericanos querían
oírla tocar el clavicordio. El instrumento fue sacado una vez más de la casa y llevado a la del
señor Brown, donde, en efecto, la joven concertista recibió los aplausos más sinceros y las fe-
licitaciones más entusiastas. Desde entonces no sólo la invitaron a los bailes, sino también a los
baños dominicales en la piscina, y a almorzar una vez por semana. Meme aprendió a nadar como
una profesional, a jugar al tenis y a comer jamón de Virginia con rebanadas de piña. Entre bailes,
piscina y tenis, se encontró de pronto desenredándose en inglés. Aureliano Segundo se
entusiasmó tanto con los progresos de la hija que le compró a un vendedor viajero una
enciclopedia inglesa en seis volúmenes y con numerosas láminas de colores, que Meme leía en
sus horas libres. La lectura ocupó la atención que antes destinaba a los comadreos de
enamorados o a los encierros experimentales con sus amigas, no porque se lo hubiera impuesto
como disciplina, sino porque ya había perdido todo interés en comentar misterios que eran del
dominio público. Recordaba la borrachera como una aventura infantil, y le parecía tan divertida
que se la contó a Aureliano Segundo, y a éste le pareció más divertida que a ella. «Si tu madre lo
supiera», le dijo, ahogándose de risa, como le decía siempre que ella le hacía una confidencia. Él
le había hecho prometer que con la misma confianza lo pondría al corriente de su primer
noviazgo, y Meme le había contado que simpatizaba con un pelirrojo norteamericano que fue a
pasar vacaciones con sus padres. «Qué barbaridad -rió Aureliano Segundo-. Si tu madre lo
supiera.» Pero Meme le contó también que el muchacho había regresado a su país y no había
vuelto a dar señales de vida. Su madurez de criterio afianzó la paz doméstica. Aureliano Segundo
dedicaba entonces más horas a Petra Cotes, y aunque ya el cuerpo y el alma no le daban para
parrandas como las de antes, no perdía ocasión de promoverías y de desenfundar el acordeón,
que ya tenía algunas teclas amarradas con cordones de zapatos. En la casa, Amaranta bordaba
su interminable mortaja, y Úrsula se dejaba arrastrar por la decrepitud hacia el fondo de las
tinieblas, donde lo único que seguía siendo visible era el espectro de José Arcadio Buendía bajo el
castaño. Fernanda consolidó su autoridad. Las cartas mensuales a su hijo José Arcadio no
llevaban entonces una línea de mentira, y solamente le ocultaba su correspondencia con los mé-
dicos invisibles, que le habían diagnosticado un tumor benigno en el intestino grueso y estaban
preparándola para practicarle una intervención telepática.
Se hubiera dicho que en la cansada mansión de los Buendía había paz y felicidad rutinaria para
mucho tiempo si la intempestiva muerte de Amaranta no hubiera promovido un nuevo escándalo.
Fue un acontecimiento inesperado. Aunque estaba vieja y apartada de todos, todavía se notaba
firme y recta, v con la salud de piedra que tuvo siempre. Nadie conoció su pensamiento desde la
tarde en que rechazó definitivamente al coronel Gerineldo Márquez y se encerró a llorar. Cuando
113