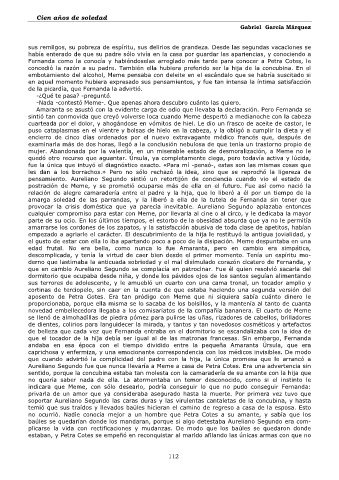Page 112 - Cien Años de Soledad
P. 112
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
sus remilgos, su pobreza de espíritu, sus delirios de grandeza. Desde las segundas vacaciones se
había enterado de que su padre sólo vivía en la casa por guardar las apariencias, y conociendo a
Fernanda como la conocía y habiéndoselas arreglado más tarde para conocer a Petra Cotes, le
concedió la razón a su padre. También ella hubiera preferido ser la hija de la concubina. En el
embotamiento del alcohol, Meme pensaba con deleite en el escándalo que se habría suscitado si
en aquel momento hubiera expresado sus pensamientos, y fue tan intensa la íntima satisfacción
de la picardía, que Fernanda la advirtió.
-¿Qué te pasa? -preguntó.
-Nada -contestó Meme-. Que apenas ahora descubro cuánto las quiero.
Amaranta se asustó con la evidente carga de odio que llevaba la declaración. Pero Fernanda se
sintió tan conmovida que creyó volverse loca cuando Meme despertó a medianoche con la cabeza
cuarteada por el dolor, y ahogándose en vómitos de hiel. Le dio un frasco de aceite de castor, le
puso cataplasmas en el vientre y bolsas de hielo en la cabeza, y la obligó a cumplir la dieta y el
encierro de cinco días ordenados por el nuevo extravagante médico francés que, después de
examinarla más de dos horas, llegó a la conclusión nebulosa de que tenía un trastorno propio de
mujer. Abandonada por la valentía, en un miserable estado de desmoralización, a Meme no le
quedó otro recurso que aguantar. Úrsula, ya completamente ciega, pero todavía activa y lúcida,
fue la única que intuyó el diagnóstico exacto. «Para mí -pensó-, estas son las mismas cosas que
les dan a los borrachos.» Pero no sólo rechazó la idea, sino que se reprochó la ligereza de
pensamiento. Aureliano Segundo sintió un retortijón de conciencia cuando vio el estado de
postración de Meme, y se prometió ocuparse más de ella en el futuro. Fue así como nació la
relación de alegre camaradería entre el padre y la hija, que lo liberó a él por un tiempo de la
amarga soledad de las parrandas, y la liberó a ella de la tutela de Fernanda sin tener que
provocar la crisis doméstica que ya parecía inevitable. Aureliano Segundo aplazaba entonces
cualquier compromiso para estar con Meme, por llevarla al cine o al circo, y le dedicaba la mayor
parte de su ocio. En los últimos tiempos, el estorbo de la obesidad absurda que ya no le permitía
amarrarse los cordones de los zapatos, y la satisfacción abusiva de toda clase de apetitos, habían
empezado a agriarle el carácter. El descubrimiento de la hija le restituyó la antigua jovialidad, y
el gusto de estar con ella lo iba apartando poco a poco de la disipación. Meme despuntaba en una
edad frutal. No era bella, como nunca lo fue Amaranta, pero en cambio era simpática,
descomplicada, y tenía la virtud de caer bien desde el primer momento. Tenía un espíritu mo-
derno que lastimaba la anticuada sobriedad y el mal disimulado corazón cicatero de Fernanda, y
que en cambio Aureliano Segundo se complacía en patrocinar. Fue él quien resolvió sacarla del
dormitorio que ocupaba desde niña, y donde los pávidos ojos de los santos seguían alimentando
sus terrores de adolescente, y le amuebló un cuarto con una cama tronal, un tocador amplio y
cortinas de terciopelo, sin caer en la cuenta de que estaba haciendo una segunda versión del
aposento de Petra Gotes. Era tan pródigo con Meme que ni siquiera sabía cuánto dinero le
proporcionaba, porque ella misma se lo sacaba de los bolsillos, y la mantenía al tanto de cuanta
novedad embellecedora llegaba a los comisariatos de la compañía bananera. El cuarto de Meme
se llenó de almohadillas de piedra pómez para pulirse las uñas, rizadores de cabellos, brilladores
de dientes, colirios para languidecer la mirada, y tantos y tan novedosos cosméticos y artefactos
de belleza que cada vez que Fernanda entraba en el dormitorio se escandalizaba con la idea de
que el tocador de la hija debía ser igual al de las matronas francesas. Sin embargo, Fernanda
andaba en esa época con el tiempo dividido entre la pequeña Amaranta Úrsula, que era
caprichosa y enfermiza, y una emocionante correspondencia con los médicos invisibles. De modo
que cuando advirtió la complicidad del padre con la hija, la única promesa que le arrancó a
Aureliano Segundo fue que nunca llevaría a Meme a casa de Petra Cotes. Era una advertencia sin
sentido, porque la concubina estaba tan molesta con la camaradería de su amante con la hija que
no quería saber nada de ella. La atormentaba un temor desconocido, como si el instinto le
indicara que Meme, con sólo desearlo, podría conseguir lo que no pudo conseguir Fernanda:
privarla de un amor que ya consideraba asegurado hasta la muerte. Por primera vez tuvo que
soportar Aureliano Segundo las caras duras y las virulentas cantaletas de la concubina, y hasta
temió que sus traídos y llevados baúles hicieran el camino de regreso a casa de la esposa. Esto
no ocurrió. Nadie conocía mejor a un hombre que Petra Cotes a su amante, y sabía que los
baúles se quedarían donde los mandaran, porque si algo detestaba Aureliano Segundo era com-
plicarse la vida con rectificaciones y mudanzas. De modo que los baúles se quedaron donde
estaban, y Petra Cotes se empeñó en reconquistar al marido afilando las únicas armas con que no
112