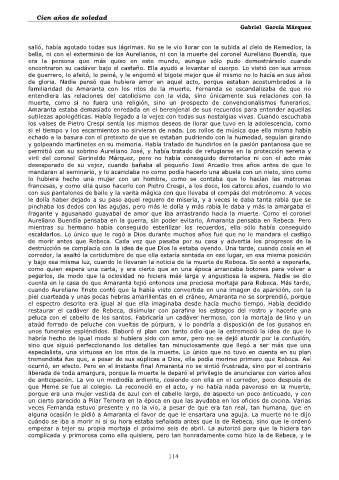Page 114 - Cien Años de Soledad
P. 114
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
salió, había agotado todas sus lágrimas. No se le vio llorar con la subida al cielo de Remedios, la
bella, ni con el exterminio de los Aurelianos, ni con la muerte del coronel Aureliano Buendía, que
era la persona que más quiso en este mundo, aunque sólo pudo demostrárselo cuando
encontraron su cadáver bajo el castaño. Ella ayudó a levantar el cuerpo. Lo vistió con sus arreos
de guerrero, lo afeitó, lo peiné, y le engomó el bigote mejor que él mismo no lo hacía en sus años
de gloria. Nadie pensó que hubiera amor en aquel acto, porque estaban acostumbrados a la
familiaridad de Amaranta con los ritos de la muerte. Fernanda se escandalizaba de que no
entendiera las relaciones del catolicismo con la vida, sino únicamente sus relaciones con la
muerte, como si no fuera una religión, sino un prospecto de convencionalismos funerarios.
Amaranta estaba demasiado enredada en el berenjenal de sus recuerdos para entender aquellas
sutilezas apologéticas. Había llegado a la vejez con todas sus nostalgias vivas. Cuando escuchaba
los valses de Pietro Crespi sentía los mismos deseos de llorar que tuvo en la adolescencia, como
si el tiempo y los escarmientos no sirvieran de nada. Los rollos de música que ella misma había
echado a la basura con el pretexto de que se estaban pudriendo con la humedad, seguían girando
y golpeando martinetes en su memoria. Había tratado de hundirlos en la pasión pantanosa que se
permitió con su sobrino Aureliano José, y había tratado de refugiarse en la protección serena y
viril del coronel Gerineldo Márquez, pero no había conseguido derrotarlos ni con el acto más
desesperado de su vejez, cuando bañaba al pequeño José Arcadio tres años antes de que lo
mandaran al seminario, y lo acariciaba no como podía hacerlo una abuela con un nieto, sino como
lo hubiera hecho una mujer con un hombre, como se contaba que lo hacían las matronas
francesas, y como ella quiso hacerlo con Pietro Crespi, a los doce, los catorce años, cuando lo vio
con sus pantalones de baile y la varita mágica con que llevaba el compás del metrónomo. A veces
le dolía haber dejado a su paso aquel reguero de miseria, y a veces le daba tanta rabia que se
pinchaba los dedos con las agujas, pero más le dolía y más rabia le daba y más la amargaba el
fragante y agusanado guayabal de amor que iba arrastrando hacia la muerte. Como el coronel
Aureliano Buendía pensaba en la guerra, sin poder evitarlo, Amaranta pensaba en Rebeca. Pero
mientras su hermano había conseguido esterilizar los recuerdos, ella sólo había conseguido
escaldarlos. Lo único que le rogó a Dios durante muchos años fue que no le mandara el castigo
de morir antes que Rebeca. Cada vez que pasaba por su casa y advertía los progresos de la
destrucción se complacía con la idea de que Dios la estaba oyendo. Una tarde, cuando cosía en el
corredor, la asaltó la certidumbre de que ella estaría sentada en ese lugar, en esa misma posición
y bajo esa misma luz, cuando le llevaran la noticia de la muerte de Rebeca. Se sentó a esperarla,
como quien espera una carta, y era cierto que en una época arrancaba botones para volver a
pegarlos, de modo que la ociosidad no hiciera más larga y angustiosa la espera. Nadie se dio
cuenta en la casa de que Amaranta tejió entonces una preciosa mortaja para Rebeca. Más tarde,
cuando Aureliano Triste contó que la había visto convertida en una imagen de aparición, con la
piel cuarteada y unas pocas hebras amarillentas en el cráneo, Amaranta no se sorprendió, porque
el espectro descrito era igual al que ella imaginaba desde hacía mucho tiempo. Había decidido
restaurar el cadáver de Rebeca, disimular con parafina los estragos del rostro y hacerle una
peluca con el cabello de los santos. Fabricaría un cadáver hermoso, con la mortaja de lino y un
ataúd forrado de peluche con vueltas de púrpura, y lo pondría a disposición de los gusanos en
unos funerales espléndidos. Elaboró el plan con tanto odio que la estremeció la idea de que lo
habría hecho de igual modo si hubiera sido con amor, pero no se dejó aturdir por la confusión,
sino que siguió perfeccionando los detalles tan minuciosamente que llegó a ser más que una
especialista, una virtuosa en los ritos de la muerte. Lo único que no tuvo en cuenta en su plan
tremendista fue que, a pesar de sus súplicas a Dios, ella podía morirse primero que Rebeca. Así
ocurrió, en efecto. Pero en el instante final Amaranta no se sintió frustrada, sino por el contrario
liberada de toda amargura, porque la muerte le deparó el privilegio de anunciarse con varios años
de anticipación. La vio un mediodía ardiente, cosiendo con ella en el corredor, poco después de
que Meme se fue al colegio. La reconoció en el acto, y no había nada pavoroso en la muerte,
porque era una mujer vestida de azul con el cabello largo, de aspecto un poco anticuado, y con
un cierto parecido a Pilar Ternera en la época en que las ayudaba en los oficios de cocina. Varias
veces Fernanda estuvo presente y no la vio, a pesar de que era tan real, tan humana, que en
alguna ocasión le pidió a Amaranta el favor de que le ensartara una aguja. La muerte no le dijo
cuándo se iba a morir ni si su hora estaba señalada antes que la de Rebeca, sino que le ordenó
empezar a tejer su propia mortaja el próximo seis de abril. La autorizó para que la hiciera tan
complicada y primorosa como ella quisiera, pero tan honradamente como hizo la de Rebeca, y le
114