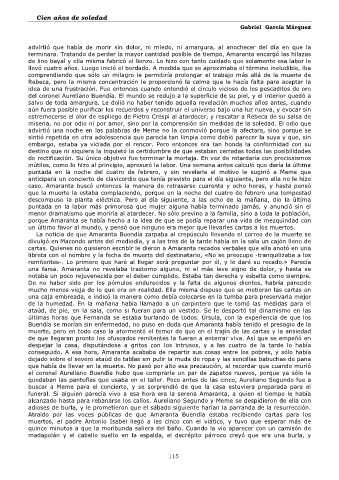Page 115 - Cien Años de Soledad
P. 115
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
advirtió que había de morir sin dolor, ni miedo, ni amargura, al anochecer del día en que la
terminara. Tratando de perder la mayor cantidad posible de tiempo, Amaranta encargó las hilazas
de lino bayal y ella misma fabricó el lienzo. Lo hizo con tanto cuidado que solamente esa labor le
llevó cuatro años. Luego inició el bordado. A medida que se aproximaba el término ineludible, iba
comprendiendo que sólo un milagro le permitiría prolongar el trabajo más allá de la muerte de
Rebeca, pero la misma concentración le proporcionó la calma que le hacía falta para aceptar la
idea de una frustración. Fue entonces cuando entendió el círculo vicioso de los pescaditos de oro
del coronel Aureliano Buendía. El mundo se redujo a la superficie de su piel, y el interior quedó a
salvo de toda amargura. Le dolió no haber tenido aquella revelación muchos años antes, cuando
aún fuera posible purificar los recuerdos y reconstruir el universo bajo una luz nueva, y evocar sin
estremecerse el olor de espliego de Pietro Crespi al atardecer, y rescatar a Rebeca de su salsa de
miseria, no por odio ni por amor, sino por la comprensión sin medidas de la soledad. El odio que
advirtió una noche en las palabras de Meme no la conmovió porque la afectara, sino porque se
sintió repetida en otra adolescencia que parecía tan limpia como debió parecer la suya y que, sin
embargo, estaba ya viciada por el rencor. Pero entonces era tan honda la conformidad con su
destino que ni siquiera la inquietó la certidumbre de que estaban cerradas todas las posibilidades
de rectificación. Su único objetivo fue terminar la mortaja. En vez de retardaría con preciosismos
inútiles, como lo hizo al principio, apresuró la labor. Una semana antes calculó que daría la última
puntada en la noche del cuatro de febrero, y sin revelarle el motivo le sugirió a Meme que
anticipara un concierto de clavicordio que tenía previsto para el día siguiente, pero ella no le hizo
caso. Amaranta buscó entonces la manera de retrasarse cuarenta y ocho horas, y hasta pensó
que la muerte la estaba complaciendo, porque en la noche del cuatro de febrero una tempestad
descompuso la planta eléctrica. Pero al día siguiente, a las ocho de la mañana, dio la última
puntada en la labor más primorosa que mujer alguna había terminado jamás, y anunció sin el
menor dramatismo que moriría al atardecer. No sólo previno a la familia, sino a toda la población,
porque Amaranta se había hecho a la idea de que se podía reparar una vida de mezquindad con
un último favor al mundo, y pensó que ninguno era mejor que llevarles cartas a los muertos.
La noticia de que Amaranta Buendía zarpaba al crepúsculo llevando el correo de la muerte se
divulgó en Macondo antes del mediodía, y a las tres de la tarde había en la sala un cajón lleno de
cartas. Quienes no quisieron escribir le dieron a Amaranta recados verbales que ella anotó en una
libreta con el nombre y la fecha de muerte del destinatario, «No se preocupe -tranquilizaba a los
remitentes-. Lo primero que haré al llegar será preguntar por él, y le daré su recado.» Parecía
una farsa. Amaranta no revelaba trastorno alguno, ni el más leve signo de dolor, y hasta se
notaba un poco rejuvenecida por el deber cumplido. Estaba tan derecha y esbelta como siempre.
De no haber sido por los pómulos endurecidos y la falta de algunos dientes, habría parecido
mucho menos vieja de lo que era en realidad. Ella misma dispuso que se metieran las cartas en
una caja embreada, e indicó la manera como debía colocarse en la tumba para preservarla mejor
de la humedad. En la mañana había llamado a un carpintero que le tomó las medidas para el
ataúd, de pie, en la sala, como si fueran para un vestido. Se le despertó tal dinamismo en las
últimas horas que Fernanda se estaba burlando de todos. Úrsula, con la experiencia de que los
Buendía se morían sin enfermedad, no puso en duda que Amaranta había tenido el presagio de la
muerte, pero en todo caso la atormentó el temor de que en el trajín de las cartas y la ansiedad
de que llegaran pronto los ofuscados remitentes la fueran a enterrar viva. Así que se empeñó en
despejar la casa, disputándose a gritos con los intrusos, y a las cuatro de la tarde lo había
conseguido. A esa hora, Amaranta acababa de repartir sus cosas entre los pobres, y sólo había
dejado sobre el severo ataúd de tablas sin pulir la muda de ropa y las sencillas babuchas de pana
que había de llevar en la muerte. No pasó por alto esa precaución, al recordar que cuando murió
el coronel Aureliano Buendía hubo que comprarle un par de zapatos nuevos, porque ya sólo le
quedaban las pantuflas que usaba en el taller. Poco antes de las cinco, Aureliano Segundo fue a
buscar a Meme para el concierto, y se sorprendió de que la casa estuviera preparada para el
funeral. Si alguien parecía vivo a esa hora era la serena Amaranta, a quien el tiempo le había
alcanzado hasta para rebanarse los callos. Aureliano Segundo y Meme se despidieron de ella con
adioses de burla, y le prometieron que el sábado siguiente harían la parranda de la resurrección.
Atraído por las voces públicas de que Amaranta Buendía estaba recibiendo cartas para los
muertos, el padre Antonio Isabel llegó a las cinco con el viático, y tuvo que esperar más de
quince minutos a que la moribunda saliera del baño. Cuando la vio aparecer con un camisón de
madapolán y el cabello suelto en la espalda, el decrépito párroco creyó que era una burla, y
115