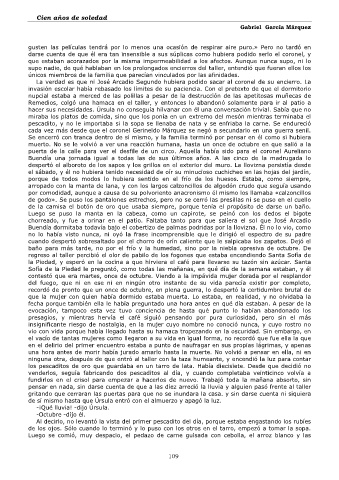Page 109 - Cien Años de Soledad
P. 109
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
gusten las películas tendrá por lo menos una ocasión de respirar aire puro.» Pero no tardó en
darse cuenta de que él era tan insensible a sus súplicas como hubiera podido serlo el coronel, y
que estaban acorazados por la misma impermeabilidad a los afectos. Aunque nunca supo, ni lo
supo nadie, de qué hablaban en los prolongados encierros del taller, entendió que fueran ellos los
únicos miembros de la familia que parecían vinculados por las afinidades.
La verdad es que ni José Arcadio Segundo hubiera podido sacar al coronel de su encierro. La
invasión escolar había rebasado los límites de su paciencia. Con el pretexto de que el dormitorio
nupcial estaba a merced de las polillas a pesar de la destrucción de las apetitosas muñecas de
Remedios, colgó una hamaca en el taller, y entonces lo abandonó solamente para ir al patio a
hacer sus necesidades. Úrsula no conseguía hilvanar con él una conversación trivial. Sabía que no
miraba los platos de comida, sino que los ponía en un extremo del mesón mientras terminaba el
pescadito, y no le importaba si la sopa se llenaba de nata y se enfriaba la carne. Se endureció
cada vez más desde que el coronel Gerineldo Márquez se negó a secundario en una guerra senil.
Se encerró con tranca dentro de sí mismo, y la familia terminó por pensar en él como si hubiera
muerto. No se le volvió a ver una reacción humana, hasta un once de octubre en que salió a la
puerta de la calle para ver el desfile de un circo. Aquella había sido para el coronel Aureliano
Buendía una jornada igual a todas las de sus últimos años. A las cinco de la madrugada lo
despertó el alboroto de los sapos y los grillos en el exterior del muro. La llovizna persistía desde
el sábado, y él no hubiera tenido necesidad de oír su minucioso cuchicheo en las hojas del jardín,
porque de todos modos lo hubiera sentido en el frío de los huesos. Estaba, como siempre,
arropado con la manta de lana, y con los largos calzoncillos de algodón crudo que seguía usando
por comodidad, aunque a causa de su polvoriento anacronismo él mismo los llamaba «calzoncillos
de godo». Se puso los pantalones estrechos, pero no se cerró las presillas ni se puso en el cuello
de la camisa el botón de oro que usaba siempre, porque tenía el propósito de darse un baño.
Luego se puso la manta en la cabeza, como un capirote, se peinó con los dedos el bigote
chorreado, y fue a orinar en el patio. Faltaba tanto para que saliera el sol que José Arcadio
Buendía dormitaba todavía bajo el cobertizo de palmas podridas por la llovizna. Él no lo vio, como
no lo había visto nunca, ni oyó la frase incomprensible que le dirigió el espectro de su padre
cuando despertó sobresaltado por el chorro de orín caliente que le salpicaba los zapatos. Dejó el
baño para más tarde, no por el frío y la humedad, sino por la niebla opresiva de octubre. De
regreso al taller percibió el olor de pabilo de los fogones que estaba encendiendo Santa Sofía de
la Piedad, y esperó en la cocina a que hirviera el café para llevarse su tazón sin azúcar. Santa
Sofía de la Piedad le preguntó, como todas las mañanas, en qué día de la semana estaban, y él
contestó que era martes, once de octubre. Viendo a la impávida mujer dorada por el resplandor
del fuego, que ni en ese ni en ningún otro instante de su vida parecía existir por completo,
recordó de pronto que un once de octubre, en plena guerra, lo despertó la certidumbre brutal de
que la mujer con quien había dormido estaba muerta. Lo estaba, en realidad, y no olvidaba la
fecha porque también ella le había preguntado una hora antes en qué día estaban. A pesar de la
evocación, tampoco esta vez tuvo conciencia de hasta qué punto lo habían abandonado los
presagios, y mientras hervía el café siguió pensando por pura curiosidad, pero sin el más
insignificante riesgo de nostalgia, en la mujer cuyo nombre no conoció nunca, y cuyo rostro no
vio con vida porque había llegado hasta su hamaca tropezando en la oscuridad. Sin embargo, en
el vacío de tantas mujeres como llegaron a su vida en igual forma, no recordó que fue ella la que
en el delirio del primer encuentro estaba a punto de naufragar en sus propias lágrimas, y apenas
una hora antes de morir había jurado amarlo hasta la muerte. No volvió a pensar en ella, ni en
ninguna otra, después de que entró al taller con la taza humeante, y encendió la luz para contar
los pescaditos de oro que guardaba en un tarro de lata. Había diecisiete. Desde que decidió no
venderlos, seguía fabricando dos pescaditos al día, y cuando completaba veinticinco volvía a
fundirlos en el crisol para empezar a hacerlos de nuevo. Trabajó toda la mañana absorto, sin
pensar en nada, sin darse cuenta de que a las diez arreció la lluvia y alguien pasó frente al taller
gritando que cerraran las puertas para que no se inundara la casa. y sin darse cuenta ni siquiera
de sí mismo hasta que Úrsula entró con el almuerzo y apagó la luz.
-¡Qué lluvia! -dijo Úrsula.
-Octubre -dijo él.
Al decirlo, no levantó la vista del primer pescadito del día, porque estaba engastando los rubíes
de los ojos. Sólo cuando lo terminó y lo puso con los otros en el tarro, empezó a tomar la sopa.
Luego se comió, muy despacio, el pedazo de carne guisada con cebolla, el arroz blanco y las
109