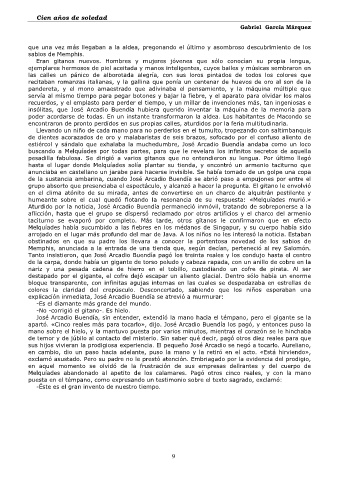Page 9 - Cien Años de Soledad
P. 9
Cien años de soledad
Gabriel García Márquez
que una vez más llegaban a la aldea, pregonando el último y asombroso descubrimiento de los
sabios de Memphis.
Eran gitanos nuevos. Hombres y mujeres jóvenes que sólo conocían su propia lengua,
ejemplares hermosos de piel aceitada y manos inteligentes, cuyos bailes y músicas sembraron en
las calles un pánico de alborotada alegría, con sus loros pintados de todos los colores que
recitaban romanzas italianas, y la gallina que ponía un centenar de huevos de oro al son de la
pandereta, y el mono amaestrado que adivinaba el pensamiento, y la máquina múltiple que
servía al mismo tiempo para pegar botones y bajar la fiebre, y el aparato para olvidar los malos
recuerdos, y el emplasto para perder el tiempo, y un millar de invenciones más, tan ingeniosas e
insólitas, que José Arcadio Buendía hubiera querido inventar la máquina de la memoria para
poder acordarse de todas. En un instante transformaron la aldea. Los habitantes de Macondo se
encontraron de pronto perdidos en sus propias calles, aturdidos por la feria multitudinaria.
Llevando un niño de cada mano para no perderlos en el tumulto, tropezando con saltimbanquis
de dientes acorazados de oro y malabaristas de seis brazos, sofocado por el confuso aliento de
estiércol y sándalo que exhalaba la muchedumbre, José Arcadio Buendía andaba como un loco
buscando a Melquíades por todas partes, para que le revelara los infinitos secretos de aquella
pesadilla fabulosa. Se dirigió a varios gitanos que no entendieron su lengua. Por último llegó
hasta el lugar donde Melquíades solía plantar su tienda, y encontró un armenio taciturno que
anunciaba en castellano un jarabe para hacerse invisible. Se había tomado de un golpe una copa
de la sustancia ambarina, cuando José Arcadio Buendía se abrió paso a empujones por entre el
grupo absorto que presenciaba el espectáculo, y alcanzó a hacer la pregunta. El gitano le envolvió
en el clima atónito de su mirada, antes de convertirse en un charco de alquitrán pestilente y
humeante sobre el cual quedó flotando la resonancia de su respuesta: «Melquíades murió.»
Aturdido por la noticia, José Arcadio Buendía permaneció inmóvil, tratando de sobreponerse a la
aflicción, hasta que el grupo se dispersó reclamado por otros artificios y el charco del armenio
taciturno se evaporó por completo. Más tarde, otros gitanos le confirmaron que en efecto
Melquíades había sucumbido a las fiebres en los médanos de Singapur, y su cuerpo había sido
arrojado en el lugar más profundo del mar de Java. A los niños no les interesó la noticia. Estaban
obstinados en que su padre los llevara a conocer la portentosa novedad de los sabios de
Memphis, anunciada a la entrada de una tienda que, según decían, perteneció al rey Salomón.
Tanto insistieron, que José Arcadio Buendía pagó los treinta reales y los condujo hasta el centro
de la carpa, donde había un gigante de torso peludo y cabeza rapada, con un anillo de cobre en la
nariz y una pesada cadena de hierro en el tobillo, custodiando un cofre de pirata. Al ser
destapado por el gigante, el cofre dejó escapar un aliento glacial. Dentro sólo había un enorme
bloque transparente, con infinitas agujas internas en las cuales se despedazaba en estrellas de
colores la claridad del crepúsculo. Desconcertado, sabiendo que los niños esperaban una
explicación inmediata, José Arcadio Buendía se atrevió a murmurar:
-Es el diamante más grande del mundo.
-No -corrigió el gitano-. Es hielo.
José Arcadio Buendía, sin entender, extendió la mano hacia el témpano, pero el gigante se la
apartó. «Cinco reales más para tocarlo», dijo. José Arcadio Buendía los pagó, y entonces puso la
mano sobre el hielo, y la mantuvo puesta por varios minutos, mientras el corazón se le hinchaba
de temor y de júbilo al contacto del misterio. Sin saber qué decir, pagó otros diez reales para que
sus hijos vivieran la prodigiosa experiencia. El pequeño José Arcadio se negó a tocarlo. Aureliano,
en cambio, dio un paso hacia adelante, puso la mano y la retiró en el acto. «Está hirviendo»,
exclamó asustado. Pero su padre no le prestó atención. Embriagado por la evidencia del prodigio,
en aquel momento se olvidó de la frustración de sus empresas delirantes y del cuerpo de
Melquíades abandonado al apetito de los calamares. Pagó otros cinco reales, y con la mano
puesta en el témpano, como expresando un testimonio sobre el texto sagrado, exclamó:
-Éste es el gran invento de nuestro tiempo.
9