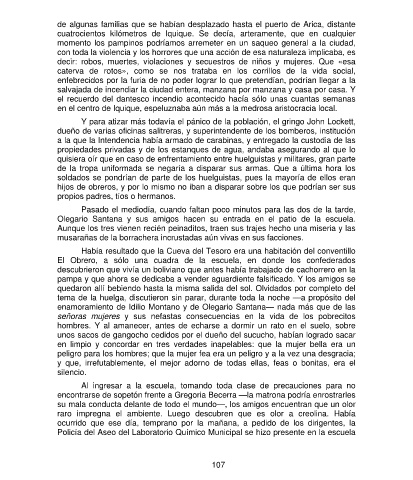Page 107 - Santa María de las Flores Negras
P. 107
HTTP://BIBLIOTECA.D2G.COM
de algunas familias que se habían desplazado hasta el puerto de Arica, distante
cuatrocientos kilómetros de Iquique. Se decía, arteramente, que en cualquier
momento los pampinos podríamos arremeter en un saqueo general a la ciudad,
con toda la violencia y los horrores que una acción de esa naturaleza implicaba, es
decir: robos, muertes, violaciones y secuestros de niños y mujeres. Que «esa
caterva de rotos», como se nos trataba en los corrillos de la vida social,
enfebrecidos por la furia de no poder lograr lo que pretendían, podrían llegar a la
salvajada de incendiar la ciudad entera, manzana por manzana y casa por casa. Y
el recuerdo del dantesco incendio acontecido hacía sólo unas cuantas semanas
en el centro de Iquique, espeluznaba aún más a la medrosa aristocracia local.
Y para atizar más todavía el pánico de la población, el gringo John Lockett,
dueño de varias oficinas salitreras, y superintendente de los bomberos, institución
a la que la Intendencia había armado de carabinas, y entregado la custodia de las
propiedades privadas y de los estanques de agua, andaba asegurando al que lo
quisiera oír que en caso de enfrentamiento entre huelguistas y militares, gran parte
de la tropa uniformada se negaría a disparar sus armas. Que a última hora los
soldados se pondrían de parte de los huelguistas, pues la mayoría de ellos eran
hijos de obreros, y por lo mismo no iban a disparar sobre los que podrían ser sus
propios padres, tíos o hermanos.
Pasado el mediodía, cuando faltan poco minutos para las dos de la tarde,
Olegario Santana y sus amigos hacen su entrada en el patio de la escuela.
Aunque los tres vienen recién peinaditos, traen sus trajes hecho una miseria y las
musarañas de la borrachera incrustadas aún vivas en sus facciones.
Había resultado que la Cueva del Tesoro era una habitación del conventillo
El Obrero, a sólo una cuadra de la escuela, en donde los confederados
descubrieron que vivía un boliviano que antes había trabajado de cachorrero en la
pampa y que ahora se dedicaba a vender aguardiente falsificado. Y los amigos se
quedaron allí bebiendo hasta la misma salida del sol. Olvidados por completo del
tema de la huelga, discutieron sin parar, durante toda la noche —a propósito del
enamoramiento de Idilio Montano y de Olegario Santana— nada más que de las
señoras mujeres y sus nefastas consecuencias en la vida de los pobrecitos
hombres. Y al amanecer, antes de echarse a dormir un rato en el suelo, sobre
unos sacos de gangocho cedidos por el dueño del sucucho, habían logrado sacar
en limpio y concordar en tres verdades inapelables: que la mujer bella era un
peligro para los hombres; que la mujer fea era un peligro y a la vez una desgracia;
y que, irrefutablemente, el mejor adorno de todas ellas, feas o bonitas, era el
silencio.
Al ingresar a la escuela, tomando toda clase de precauciones para no
encontrarse de sopetón frente a Gregoria Becerra —la matrona podría enrostrarles
su mala conducta delante de todo el mundo—, los amigos encuentran que un olor
raro impregna el ambiente. Luego descubren que es olor a creolina. Había
ocurrido que ese día, temprano por la mañana, a pedido de los dirigentes, la
Policía del Aseo del Laboratorio Químico Municipal se hizo presente en la escuela
107