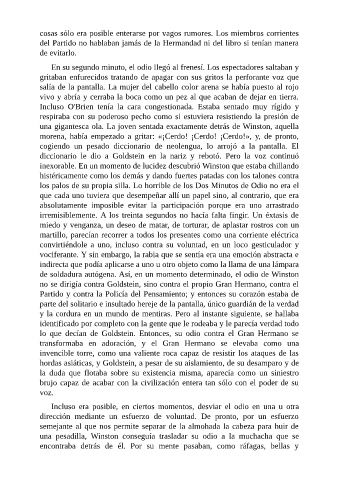Page 11 - 1984
P. 11
cosas sólo era posible enterarse por vagos rumores. Los miembros corrientes
del Partido no hablaban jamás de la Hermandad ni del libro si tenían manera
de evitarlo.
En su segundo minuto, el odio llegó al frenesí. Los espectadores saltaban y
gritaban enfurecidos tratando de apagar con sus gritos la perforante voz que
salía de la pantalla. La mujer del cabello color arena se había puesto al rojo
vivo y abría y cerraba la boca como un pez al que acaban de dejar en tierra.
Incluso O'Brien tenía la cara congestionada. Estaba sentado muy rígido y
respiraba con su poderoso pecho como si estuviera resistiendo la presión de
una gigantesca ola. La joven sentada exactamente detrás de Winston, aquella
morena, había empezado a gritar: «¡Cerdo! ¡Cerdo! ¡Cerdo!», y, de pronto,
cogiendo un pesado diccionario de neolengua, lo arrojó a la pantalla. El
diccionario le dio a Goldstein en la nariz y rebotó. Pero la voz continuó
inexorable. En un momento de lucidez descubrió Winston que estaba chillando
histéricamente como los demás y dando fuertes patadas con los talones contra
los palos de su propia silla. Lo horrible de los Dos Minutos de Odio no era el
que cada uno tuviera que desempeñar allí un papel sino, al contrario, que era
absolutamente imposible evitar la participación porque era uno arrastrado
irremisiblemente. A los treinta segundos no hacía falta fingir. Un éxtasis de
miedo y venganza, un deseo de matar, de torturar, de aplastar rostros con un
martillo, parecían recorrer a todos los presentes como una corriente eléctrica
convirtiéndole a uno, incluso contra su voluntad, en un loco gesticulador y
vociferante. Y sin embargo, la rabia que se sentía era una emoción abstracta e
indirecta que podía aplicarse a uno u otro objeto como la llama de una lámpara
de soldadura autógena. Así, en un momento determinado, el odio de Winston
no se dirigía contra Goldstein, sino contra el propio Gran Hermano, contra el
Partido y contra la Policía del Pensamiento; y entonces su corazón estaba de
parte del solitario e insultado hereje de la pantalla, único guardián de la verdad
y la cordura en un mundo de mentiras. Pero al instante siguiente, se hallaba
identificado por completo con la gente que le rodeaba y le parecía verdad todo
lo que decían de Goldstein. Entonces, su odio contra el Gran Hermano se
transformaba en adoración, y el Gran Hermano se elevaba como una
invencible torre, como una valiente roca capaz de resistir los ataques de las
hordas asiáticas, y Goldstein, a pesar de su aislamiento, de su desamparo y de
la duda que flotaba sobre su existencia misma, aparecía como un siniestro
brujo capaz de acabar con la civilización entera tan sólo con el poder de su
voz.
Incluso era posible, en ciertos momentos, desviar el odio en una u otra
dirección mediante un esfuerzo de voluntad. De pronto, por un esfuerzo
semejante al que nos permite separar de la almohada la cabeza para huir de
una pesadilla, Winston conseguía trasladar su odio a la muchacha que se
encontraba detrás de él. Por su mente pasaban, como ráfagas, bellas y