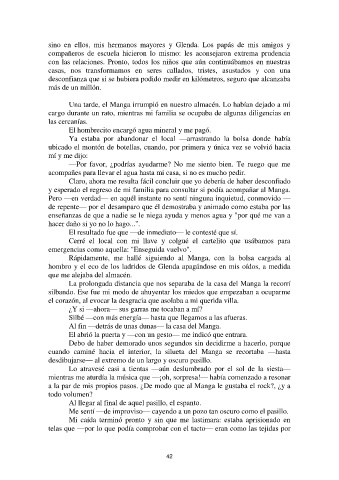Page 42 - Socorro_12_cuentos_para_caerse_de_miedo
P. 42
sino en ellos, mis hermanos mayores y Glenda. Los papás de mis amigos y
compañeros de escuela hicieron lo mismo: les aconsejaron extrema prudencia
con las relaciones. Pronto, todos los niños que aún continuábamos en nuestras
casas, nos transformamos en seres callados, tristes, asustados y con una
desconfianza que si se hubiera podido medir en kilómetros, seguro que alcanzaba
más de un millón.
Una tarde, el Manga irrumpió en nuestro almacén. Lo habían dejado a mi
cargo durante un rato, mientras mi familia se ocupaba de algunas diligencias en
las cercanías.
El hombrecito encargó agua mineral y me pagó.
Ya estaba por abandonar el local —arrastrando la bolsa donde había
ubicado el montón de botellas, cuando, por primera y única vez se volvió hacia
mí y me dijo:
—Por favor, ¿podrías ayudarme? No me siento bien. Te ruego que me
acompañes para llevar el agua hasta mi casa, si no es mucho pedir.
Claro, ahora me resulta fácil concluir que yo debería de haber desconfiado
y esperado el regreso de mi familia para consultar si podía acompañar al Manga.
Pero —en verdad— en aquél instante no sentí ninguna inquietud, conmovido —
de repente— por el desamparo que él demostraba y animado como estaba por las
enseñanzas de que a nadie se le niega ayuda y menos agua y "por qué me van a
hacer daño si yo no lo hago...".
El resultado fue que —de inmediato— le contesté que sí.
Cerré el local con mi llave y colgué el cartelito que usábamos para
emergencias como aquella: "Enseguida vuelvo".
Rápidamente, me hallé siguiendo al Manga, con la bolsa cargada al
hombro y el eco de los ladridos de Glenda apagándose en mis oídos, a medida
que me alejaba del almacén.
La prolongada distancia que nos separaba de la casa del Manga la recorrí
silbando. Ese fue mi modo de ahuyentar los miedos que empezaban a ocuparme
el corazón, al evocar la desgracia que asolaba a mi querida villa.
¿Y si —ahora— sus garras me tocaban a mí?
Silbé —con más energía— hasta que llegamos a las afueras.
Al fin —detrás de unas dunas— la casa del Manga.
El abrió la puerta y —con un gesto— me indicó que entrara.
Debo de haber demorado unos segundos sin decidirme a hacerlo, porque
cuando caminé hacia el interior, la silueta del Manga se recortaba —hasta
desdibujarse— al extremo de un largo y oscuro pasillo.
Lo atravesé casi a tientas —aún deslumbrado por el sol de la siesta—
mientras me aturdía la música que —¡oh, sorpresa!— había comenzado a resonar
a la par de mis propios pasos. ¿De modo que al Manga le gustaba el rock?, ¿y a
todo volumen?
Al llegar al final de aquel pasillo, el espanto.
Me sentí —de improviso— cayendo a un pozo tan oscuro como el pasillo.
Mi caída terminó pronto y sin que me lastimara: estaba aprisionado en
telas que —por lo que podía comprobar con el tacto— eran como las tejidas por
42