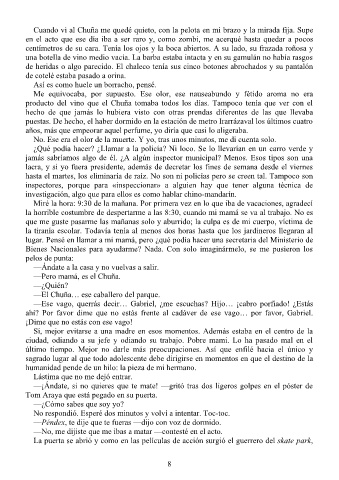Page 8 - El club de los que sobran
P. 8
Cuando vi al Chuña me quedé quieto, con la pelota en mi brazo y la mirada fija. Supe
en el acto que ese día iba a ser raro y, como zombi, me acerqué hasta quedar a pocos
centímetros de su cara. Tenía los ojos y la boca abiertos. A su lado, su frazada roñosa y
una botella de vino medio vacía. La barba estaba intacta y en su gamulán no había rasgos
de heridas o algo parecido. El chaleco tenía sus cinco botones abrochados y su pantalón
de cotelé estaba pasado a orina.
Así es como huele un borracho, pensé.
Me equivocaba, por supuesto. Ese olor, ese nauseabundo y fétido aroma no era
producto del vino que el Chuña tomaba todos los días. Tampoco tenía que ver con el
hecho de que jamás lo hubiera visto con otras prendas diferentes de las que llevaba
puestas. De hecho, el haber dormido en la estación de metro Irarrázaval los últimos cuatro
años, más que empeorar aquel perfume, yo diría que casi lo aligeraba.
No. Ese era el olor de la muerte. Y yo, tras unos minutos, me di cuenta solo.
¿Qué podía hacer? ¿Llamar a la policía? Ni loco. Se lo llevarían en un carro verde y
jamás sabríamos algo de él. ¿A algún inspector municipal? Menos. Esos tipos son una
lacra, y si yo fuera presidente, además de decretar los fines de semana desde el viernes
hasta el martes, los eliminaría de raíz. No son ni policías pero se creen tal. Tampoco son
inspectores, porque para «inspeccionar» a alguien hay que tener alguna técnica de
investigación, algo que para ellos es como hablar chino-mandarín.
Miré la hora: 9:30 de la mañana. Por primera vez en lo que iba de vacaciones, agradecí
la horrible costumbre de despertarme a las 8:30, cuando mi mamá se va al trabajo. No es
que me guste pasarme las mañanas solo y aburrido; la culpa es de mi cuerpo, víctima de
la tiranía escolar. Todavía tenía al menos dos horas hasta que los jardineros llegaran al
lugar. Pensé en llamar a mi mamá, pero ¿qué podía hacer una secretaria del Ministerio de
Bienes Nacionales para ayudarme? Nada. Con solo imaginármelo, se me pusieron los
pelos de punta:
—Ándate a la casa y no vuelvas a salir.
—Pero mamá, es el Chuña.
—¿Quién?
—El Chuña… ese caballero del parque.
—Ese vago, querrás decir… Gabriel, ¿me escuchas? Hijo… ¡cabro porfiado! ¿Estás
ahí? Por favor dime que no estás frente al cadáver de ese vago… por favor, Gabriel.
¡Dime que no estás con ese vago!
Sí, mejor evitarse a una madre en esos momentos. Además estaba en el centro de la
ciudad, odiando a su jefe y odiando su trabajo. Pobre mami. Lo ha pasado mal en el
último tiempo. Mejor no darle más preocupaciones. Así que enfilé hacia el único y
sagrado lugar al que todo adolescente debe dirigirse en momentos en que el destino de la
humanidad pende de un hilo: la pieza de mi hermano.
Lástima que no me dejó entrar.
—¡Ándate, si no quieres que te mate! —gritó tras dos ligeros golpes en el póster de
Tom Araya que está pegado en su puerta.
—¿Cómo sabes que soy yo?
No respondió. Esperé dos minutos y volví a intentar. Toc-toc.
—Péndex, te dije que te fueras —dijo con voz de dormido.
—No, me dijiste que me ibas a matar —contesté en el acto.
La puerta se abrió y como en las películas de acción surgió el guerrero del skate park,
8