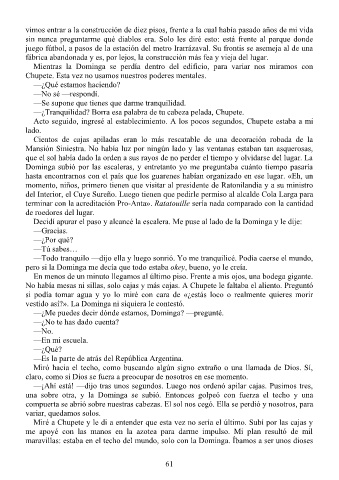Page 61 - El club de los que sobran
P. 61
vimos entrar a la construcción de diez pisos, frente a la cual había pasado años de mi vida
sin nunca preguntarme qué diablos era. Solo les diré esto: está frente al parque donde
juego fútbol, a pasos de la estación del metro Irarrázaval. Su frontis se asemeja al de una
fábrica abandonada y es, por lejos, la construcción más fea y vieja del lugar.
Mientras la Dominga se perdía dentro del edificio, para variar nos miramos con
Chupete. Esta vez no usamos nuestros poderes mentales.
—¿Qué estamos haciendo?
—No sé —respondí.
—Se supone que tienes que darme tranquilidad.
—¿Tranquilidad? Borra esa palabra de tu cabeza pelada, Chupete.
Acto seguido, ingresé al establecimiento. A los pocos segundos, Chupete estaba a mi
lado.
Cientos de cajas apiladas eran lo más rescatable de una decoración robada de la
Mansión Siniestra. No había luz por ningún lado y las ventanas estaban tan asquerosas,
que el sol había dado la orden a sus rayos de no perder el tiempo y olvidarse del lugar. La
Dominga subió por las escaleras, y entretanto yo me preguntaba cuánto tiempo pasaría
hasta encontrarnos con el país que los guarenes habían organizado en ese lugar. «Eh, un
momento, niños, primero tienen que visitar al presidente de Ratonilandia y a su ministro
del Interior, el Cuye Sureño. Luego tienen que pedirle permiso al alcalde Cola Larga para
terminar con la acreditación Pro-Anta». Ratatouille sería nada comparado con la cantidad
de roedores del lugar.
Decidí apurar el paso y alcancé la escalera. Me puse al lado de la Dominga y le dije:
—Gracias.
—¿Por qué?
—Tú sabes…
—Todo tranquilo —dijo ella y luego sonrió. Yo me tranquilicé. Podía caerse el mundo,
pero si la Dominga me decía que todo estaba okey, bueno, yo le creía.
En menos de un minuto llegamos al último piso. Frente a mis ojos, una bodega gigante.
No había mesas ni sillas, solo cajas y más cajas. A Chupete le faltaba el aliento. Preguntó
si podía tomar agua y yo lo miré con cara de «¿estás loco o realmente quieres morir
vestido así?». La Dominga ni siquiera le contestó.
—¿Me puedes decir dónde estamos, Dominga? —pregunté.
—¿No te has dado cuenta?
—No.
—En mi escuela.
—¿Qué?
—Es la parte de atrás del República Argentina.
Miró hacia el techo, como buscando algún signo extraño o una llamada de Dios. Sí,
claro, como si Dios se fuera a preocupar de nosotros en ese momento.
—¡Ahí está! —dijo tras unos segundos. Luego nos ordenó apilar cajas. Pusimos tres,
una sobre otra, y la Dominga se subió. Entonces golpeó con fuerza el techo y una
compuerta se abrió sobre nuestras cabezas. El sol nos cegó. Ella se perdió y nosotros, para
variar, quedamos solos.
Miré a Chupete y le di a entender que esta vez no sería el último. Subí por las cajas y
me apoyé con las manos en la azotea para darme impulso. Mi plan resultó de mil
maravillas: estaba en el techo del mundo, solo con la Dominga. Íbamos a ser unos dioses
61