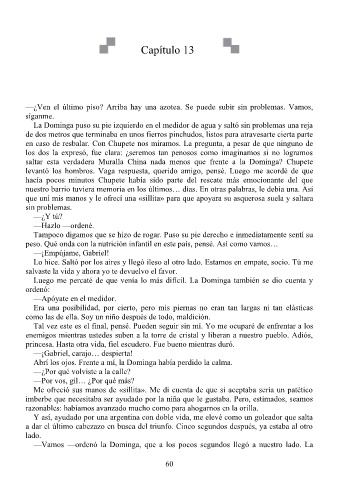Page 60 - El club de los que sobran
P. 60
Capítulo 13
—¿Ven el último piso? Arriba hay una azotea. Se puede subir sin problemas. Vamos,
síganme.
La Dominga puso su pie izquierdo en el medidor de agua y saltó sin problemas una reja
de dos metros que terminaba en unos fierros pinchudos, listos para atravesarte cierta parte
en caso de resbalar. Con Chupete nos miramos. La pregunta, a pesar de que ninguno de
los dos la expresó, fue clara: ¿seremos tan penosos como imaginamos si no logramos
saltar esta verdadera Muralla China nada menos que frente a la Dominga? Chupete
levantó los hombros. Vaga respuesta, querido amigo, pensé. Luego me acordé de que
hacía pocos minutos Chupete había sido parte del rescate más emocionante del que
nuestro barrio tuviera memoria en los últimos… días. En otras palabras, le debía una. Así
que uní mis manos y le ofrecí una «sillita» para que apoyara su asquerosa suela y saltara
sin problemas.
—¿Y tú?
—Hazlo —ordené.
Tampoco digamos que se hizo de rogar. Puso su pie derecho e inmediatamente sentí su
peso. Qué onda con la nutrición infantil en este país, pensé. Así como vamos…
—¡Empújame, Gabriel!
Lo hice. Saltó por los aires y llegó ileso al otro lado. Estamos en empate, socio. Tú me
salvaste la vida y ahora yo te devuelvo el favor.
Luego me percaté de que venía lo más difícil. La Dominga también se dio cuenta y
ordenó:
—Apóyate en el medidor.
Era una posibilidad, por cierto, pero mis piernas no eran tan largas ni tan elásticas
como las de ella. Soy un niño después de todo, maldición.
Tal vez este es el final, pensé. Pueden seguir sin mí. Yo me ocuparé de enfrentar a los
enemigos mientras ustedes suben a la torre de cristal y liberan a nuestro pueblo. Adiós,
princesa. Hasta otra vida, fiel escudero. Fue bueno mientras duró.
—¡Gabriel, carajo… despierta!
Abrí los ojos. Frente a mí, la Dominga había perdido la calma.
—¿Por qué volviste a la calle?
—Por vos, gil… ¿Por qué más?
Me ofreció sus manos de «sillita». Me di cuenta de que si aceptaba sería un patético
imberbe que necesitaba ser ayudado por la niña que le gustaba. Pero, estimados, seamos
razonables: habíamos avanzado mucho como para ahogarnos en la orilla.
Y así, ayudado por una argentina con doble vida, me elevé como un goleador que salta
a dar el último cabezazo en busca del triunfo. Cinco segundos después, ya estaba al otro
lado.
—Vamos —ordenó la Dominga, que a los pocos segundos llegó a nuestro lado. La
60