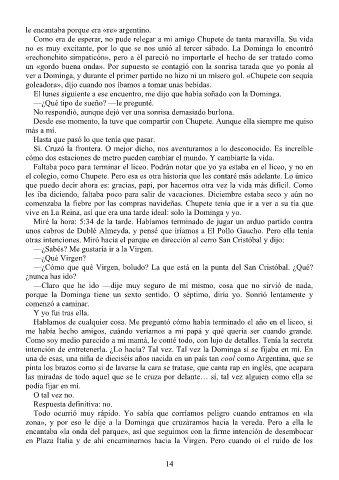Page 14 - El club de los que sobran
P. 14
le encantaba porque era «re» argentino.
Como era de esperar, no pude relegar a mi amigo Chupete de tanta maravilla. Su vida
no es muy excitante, por lo que se nos unió al tercer sábado. La Dominga lo encontró
«rechonchito simpaticón», pero a él pareció no importarle el hecho de ser tratado como
un «gordo buena onda». Por supuesto se contagió con la sonrisa tarada que yo ponía al
ver a Dominga, y durante el primer partido no hizo ni un mísero gol. «Chupete con sequía
goleadora», dijo cuando nos íbamos a tomar unas bebidas.
El lunes siguiente a ese encuentro, me dijo que había soñado con la Dominga.
—¿Qué tipo de sueño? —le pregunté.
No respondió, aunque dejó ver una sonrisa demasiado burlona.
Desde ese momento, la tuve que compartir con Chupete. Aunque ella siempre me quiso
más a mí.
Hasta que pasó lo que tenía que pasar.
Sí. Cruzó la frontera. O mejor dicho, nos aventuramos a lo desconocido. Es increíble
cómo dos estaciones de metro pueden cambiar el mundo. Y cambiarte la vida.
Faltaba poco para terminar el liceo. Podrán notar que yo ya estaba en el liceo, y no en
el colegio, como Chupete. Pero esa es otra historia que les contaré más adelante. Lo único
que puedo decir ahora es: gracias, papi, por hacernos otra vez la vida más difícil. Como
les iba diciendo, faltaba poco para salir de vacaciones. Diciembre estaba seco y aún no
comenzaba la fiebre por las compras navideñas. Chupete tenía que ir a ver a su tía que
vive en La Reina, así que era una tarde ideal: solo la Dominga y yo.
Miré la hora: 5:34 de la tarde. Habíamos terminado de jugar un arduo partido contra
unos cabros de Dublé Almeyda, y pensé que iríamos a El Pollo Gaucho. Pero ella tenía
otras intenciones. Miró hacia el parque en dirección al cerro San Cristóbal y dijo:
—¿Sabés? Me gustaría ir a la Virgen.
—¿Qué Virgen?
—¿Cómo que qué Virgen, boludo? La que está en la punta del San Cristóbal. ¿Qué?
¿nunca has ido?
—Claro que he ido —dije muy seguro de mi mismo, cosa que no sirvió de nada,
porque la Dominga tiene un sexto sentido. O séptimo, diría yo. Sonrió lentamente y
comenzó a caminar.
Y yo fui tras ella.
Hablamos de cualquier cosa. Me preguntó cómo había terminado el año en el liceo, si
me había hecho amigos, cuándo veríamos a mi papá y qué quería ser cuando grande.
Como soy medio parecido a mi mamá, le conté todo, con lujo de detalles. Tenía la secreta
intención de entretenerla. ¿Lo hacía? Tal vez. Tal vez la Dominga sí se fijaba en mí. En
una de esas, una niña de dieciséis años nacida en un país tan cool como Argentina, que se
pinta los brazos como si de lavarse la cara se tratase, que canta rap en inglés, que acapara
las miradas de todo aquel que se le cruza por delante… sí, tal vez alguien como ella se
podía fijar en mí.
O tal vez no.
Respuesta definitiva: no.
Todo ocurrió muy rápido. Yo sabía que corríamos peligro cuando entramos en «la
zona», y por eso le dije a la Dominga que cruzáramos hacia la vereda. Pero a ella le
encantaba «la onda del parque», así que seguimos con la firme intención de desembocar
en Plaza Italia y de ahí encaminarnos hacia la Virgen. Pero cuando oí el ruido de los
14